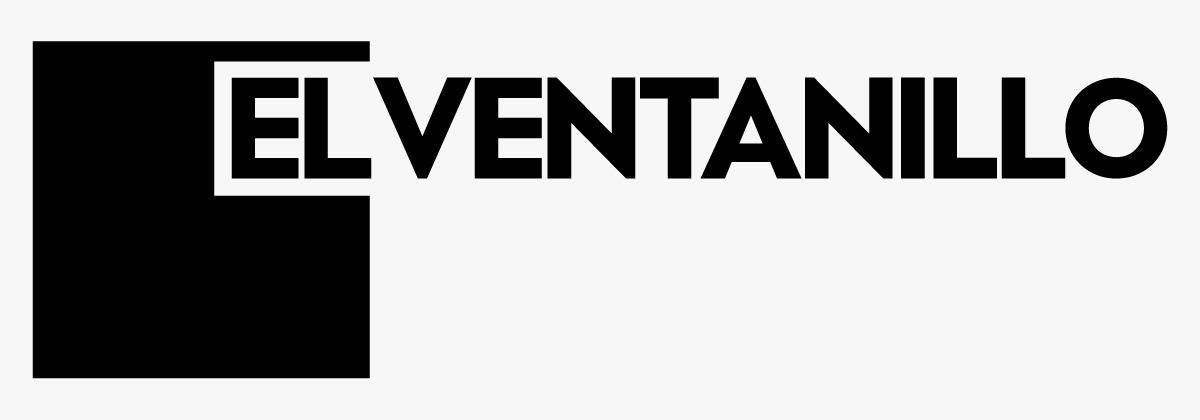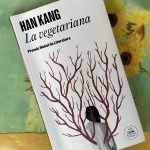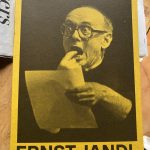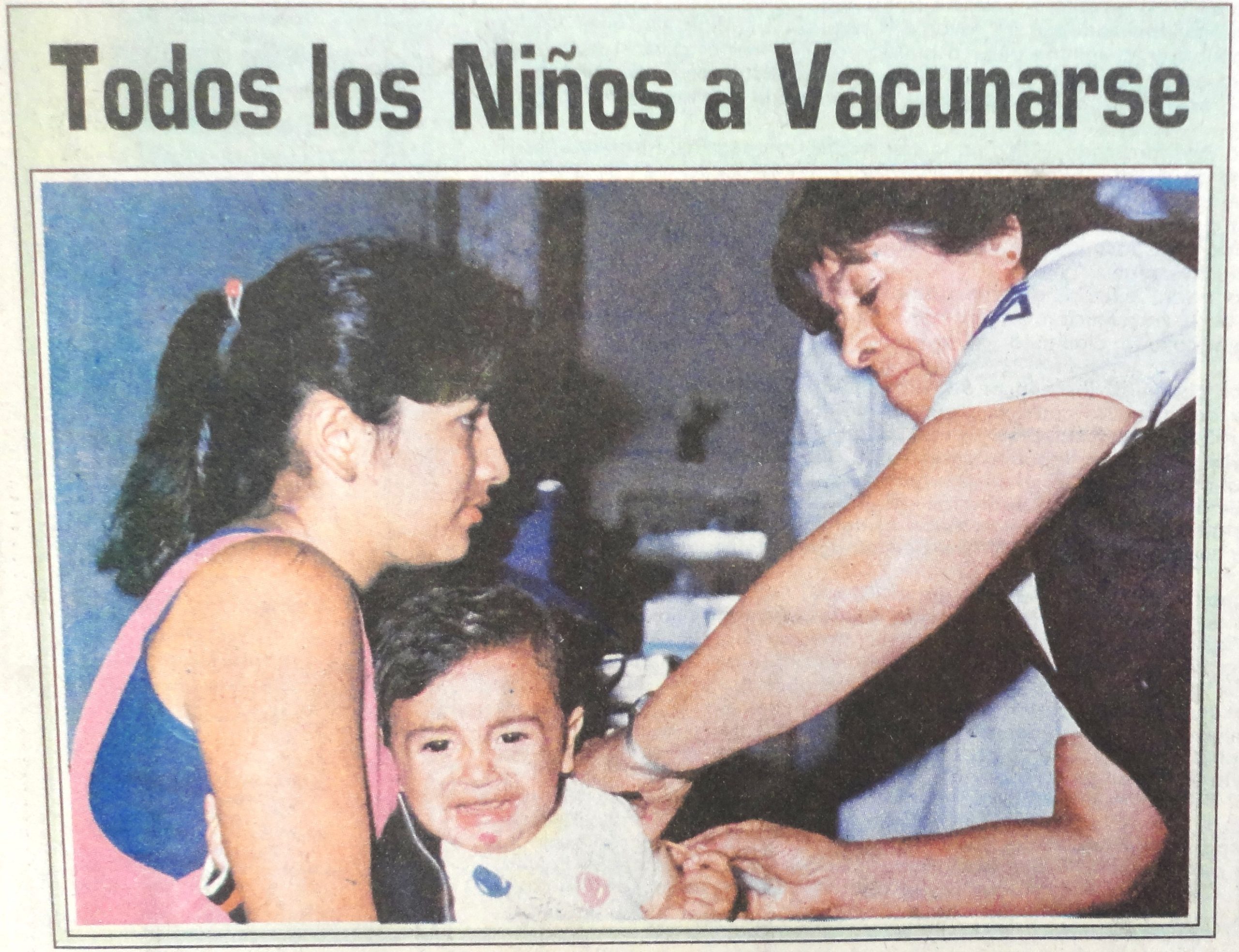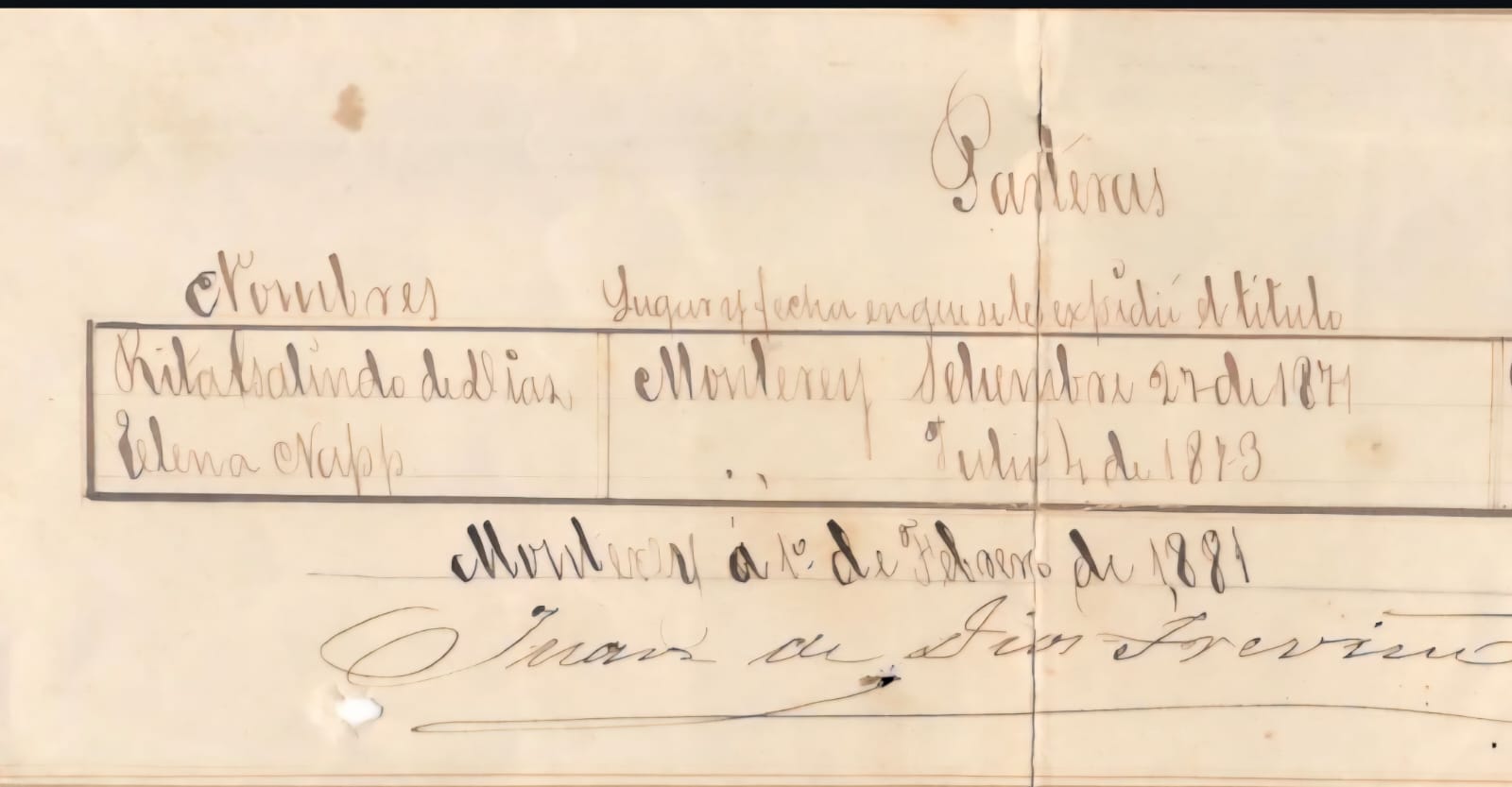Por Emilio Machuca Vega
La historiografía de la religión en Nuevo León tiene su más temprano referente en la obra del médico José Eleuterio González (1813-1888), quien en 1877 publicó sus Apuntes para la historia eclesiástica de las provincias que formaron el obispado de Linares, desde su primer origen hasta que se fijó definitivamente la silla episcopal en Monterrey. Este trabajo, que fue dedicado al obispo Francisco de Paula Verea y a todo el clero de la diócesis de Linares, consiste en un estudio sobre la irrupción y difusión de la religión católica en el noreste durante la época virreinal. Diez años antes de que apareciera este libro, el doctor González ya había mostrado interés en la historia de la Iglesia católica regiomontana, pues su Colección de noticias y documentos para la historia del estado de Nuevo León, publicada en 1867, incluía varias acotaciones sobre la evangelización en el Nuevo Reino de León y sobre la creación de la diócesis de Linares.
No cabe duda de que el doctor González fue el intelectual más destacado del horizonte cultural regiomontano del siglo XIX. Él era católico practicante, y antes de haberse inclinado por las ciencias médicas, había aprendido latinidad, filosofía y retórica en el Seminario de Guadalajara[1]. No sorprende, por tanto, que sus Apuntes para la historia eclesiástica… presenten ciertas expresiones cargadas de una perspectiva providencialista de la historia. Aquí debe recordarse que, a principios del siglo V, Agustín de Hipona había sostenido que la propia deidad cristiana intervenía en la historia humana, moldeando el curso de los acontecimientos de acuerdo a su voluntad divina, aunque sin anular el libre albedrío de los seres humanos.
La obra del doctor González recoge elementos de esta muy conocida filosofía de la historia, ya que plantea que el proceso evangelizador inició en el noreste una vez que “la divina misericordia quiso que la brillante luz del evangelio penetrara” entre los habitantes originarios de la región[2]. Además, Gonzalitos no pretendió asumir una posición de neutralidad, pues consideraba que la suya constituía la única religión verdadera[3] y emitió juicios descalificatorios con respecto a las expresiones religiosas precolombinas[4]. Aunado a todo lo anterior, este autor aseguraba que los primeros promotores de “la civilización y cultura de los nuevoleoneses” habían sido los misioneros franciscanos que llegaron al Nuevo Reino de León en el siglo XVII[5].
Por otra parte, dentro de sus limitaciones, y pese a las imprecisiones en que llegó a incurrir, Gonzalitos manejó la heurística (es decir, la búsqueda y compilación de fuentes primarias) de la mejor forma que pudo, y se mostró crítico ante las versiones que circulaban sobre los orígenes del catolicismo en la región. En este sentido, el apartado introductorio de sus Apuntes para la historia eclesiástica… contiene una observación metodológica significativa: “se necesita leer a los cronistas y a sus copiadores con mucho cuidado y desconfianza, concordarlos con los documentos existentes de la época a que se refieren, y rectificar sus aserciones con muchísimo trabajo”[6]. Este y otros indicios permiten inferir que en la obra de Gonzalitos está presente una especie de teoría de la historia mixta, que confiere alto valor cualitativo a las fuentes de archivo, sin prescindir de una perspectiva filosófica providencialista.
Todas las anteriores observaciones no pretenden demeritar la importancia de las aportaciones historiográficas del doctor González. Antes bien, para evitar apresurados juicios anacrónicos, vale la pena remarcar en que su obra no debe dejar de situarse en su respectivo contexto intelectual, en el que la profesionalización de la disciplina histórica se encontraba todavía a un siglo de lejana distancia. Lo único que se busca destacar aquí es que el doctor González inauguró a nivel regional un tipo de paradigma historiográfico confesional, que puede situarse dentro de los parámetros de lo que se ha denominado como historia eclesiástica. De acuerdo con el historiador español Feliciano Montero García, la historia eclesiástica alude a aquellos estudios históricos centrados mayormente en las estructuras jerárquicas de naturaleza clerical, y caracterizados por ser producidos en ambientes eclesiales, por obra de investigadores íntimamente ligados a la Iglesia[7]. Aunque Montero no niega el “valor historiográfico y metodológico” de estos trabajos, sí considera que el enfoque confesional conlleva importantes lagunas temáticas, así como un análisis sesgado del fenómeno religioso, por lo que encarnaría un estadio anterior a la profesionalización de las ciencias de las religiones[8].
Durante la primera mitad del siglo XX, la religión fue un tema escasamente abordado por los investigadores regiomontanos. La publicación, en 1909, de las obras de los capitanes Alonso de León, Juan Bautista Chapa y Fernando Sánchez de Zamora (que se habían mantenido inéditas desde el siglo XVII), despertó a nivel local la inquietud por replantear lo ya escrito sobre los orígenes del Nuevo Reino de León, y sobre el subyacente proceso evangelizador. Dos autores que retomaron la información que Alonso de León proporcionó respecto a la llegada de los primeros misioneros fueron David Alberto Cossío (1883-1939) y Santiago Roel Melo (1885-1957). El primero publicó su Historia de Nuevo León. Evolución política y social entre 1925 y 1926, mientras que el segundo sacó a la luz su célebre Nuevo León. Apuntes históricos en 1938[9]. Aunque ambas son obras de carácter general, su importancia radica en que complementaron los estudios históricos previos, ampliando el conocimiento que hasta entonces se tenía sobre el siglo XIX y las primeras décadas del XX. En el caso de Roel, éste no sólo plasmó algunos datos relevantes para la historia del catolicismo nuevoleonés, sino que además aludió brevemente al protestantismo y al fidencismo, si bien revelando algunos prejuicios personales[10].
Otro trabajo que se aproximó al proceso evangelizador en el noreste, aparentemente tratando de complementar lo asentado por Gonzalitos (en su Colección de noticias y documentos…) con los datos proporcionados por las ya mencionadas relaciones del siglo XVII, es el artículo “Las misiones franciscanas del Nuevo Reino de León (1575-1715)”, publicado en 1953 por el profesor Plinio D. Ordóñez (1882-1970). El propósito de este estudio consistía en enlistar y describir brevemente cada una de las misiones que los franciscanos fundaron en el Nuevo Reino de León durante el periodo novohispano, detallando cuáles de ellas terminaron por convertirse en villas y ciudades en el siglo XIX. Sin embargo, el escrito adolece de algunas notorias imprecisiones (por ejemplo, al afirmar que los misioneros franciscanos fueron los únicos clérigos que tuvieron presencia en el reino durante la época novohispana[11], lo cual es inexacto), además de que el autor no se remitió nunca a los Apuntes para la historia eclesiástica… del doctor González, lo que indica que hasta ese momento no llegó a consultar dicha obra.
Si la historia del catolicismo era todavía una vertiente poco explorada, la del protestantismo no gozaba de mejor suerte. El siglo XX vio la publicación de tres importantes crónicas para el estudio del protestantismo en el noreste: Cincuenta años en el ministerio (publicada por el ministro bautista Alejandro Treviño en 1937, siendo editada en Estados Unidos por la Casa Bautista de Publicaciones), Principios: relato de la introducción del Evangelio en México (obra que había sido elaborada por el ministro bautista Tomás Martín Westrup en el siglo XIX, pero que no vio la luz sino hasta 1948 gracias a las gestiones de su hijo, Enrique Tomás Westrup) y Veinte años entre los mexicanos: relato de una labor misionera (que había sido publicada en inglés en 1875 por la misionera presbiteriana Melinda Rankin en Estados Unidos, pero cuya versión en español apareció en 1958, como una edición de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana)[12]. Con todo, la historia del movimiento evangélico siguió siendo un campo desatendido por parte de los estudiosos de la historia nuevoleonesa.
Durante la segunda mitad del siglo XX, en parte quizá debido al influjo ejercido por la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística (fundada el 17 de mayo de 1942), una nueva generación de historiadores comenzó a profundizar en temáticas antes inexploradas del pasado regional, destacando los escritos de José P. Saldaña, Carlos Pérez Maldonado, Eugenio del Hoyo e Isidro Vizcaya Canales. Entre esta pléyade de intelectuales, dos autores marcaron los estudios históricos locales sobre la religión: el sacerdote Aureliano Tapia Méndez (1931-2011) y el maestro Israel Cavazos Garza (1923-2016).
En el primer caso, no cabe duda de que Tapia fue el máximo exponente del enfoque de la historia eclesiástica en Nuevo León, como lo demuestra el hecho de que en 1977 incluso fue nombrado cronista de la arquidiócesis de Monterrey[13]. Ordenado sacerdote en 1955 por el arzobispo Alfonso Espino y Silva, sus principales aportaciones a la historia de la Iglesia católica nuevoleonesa fueron los perfiles biográficos que escribió sobre distintos obispos y clérigos de la arquidiócesis regiomontana: Pablo Cervantes: un sacerdote en su tiempo (1971), Belaunzarán, un obispo mexicano entre la Independencia y la Reforma: estudio biográfico del VI obispo de Monterrey (1972), Antonio Plancarte y Labastida: profeta y mártir (1973), Fray Rafael José Verger y Suau: el obispo constructor (1975), José Juan de Jesús Herrera y Piña: VI Obispo de Tulancingo y V Arzobispo de Monterrey (1976), Oración fúnebre y cronología biográfica del VIII Arzobispo de Monterrey (1977), Ipandro Acaico: Ignacio Montes de Oca y Obregón en las letras españolas (1979), Fray Antonio de Jesús Sacedon: perfil biográfico (1985), Don Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés: tercer obispo del Nuevo Reino de León (1996) y Don Guillermo Tritschler y Córdova, siervo de Dios, sexto Obispo de San Luis Potosí, séptimo Arzobispo de Monterrey (1998).
Como se puede notar, la amplia producción bibliográfica de Tapia abarca principalmente personajes de los siglos XIX y XX, mientras que sus contribuciones sobre el periodo novohispano fueron más bien limitadas. Que el enfoque desde el que escribía este autor concebía a la jerarquía de la Iglesia como el principal o único sujeto de la historia religiosa, quedó constatado en su artículo titulado “Doscientos treinta años de historia religiosa de Nuevo León”, publicado en 2008 en la revista Roel (editada por la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística). Contrario a lo que el título sugiere, el artículo consiste en una síntesis biográfica de cada uno de los obispos y arzobispos de la arquidiócesis de Monterrey. Esto implica que para Tapia la historia religiosa se reducía a la relación de los hechos más importantes de los clérigos de la Iglesia católica.
Por otra parte, en el caso del maestro Israel Cavazos Garza, por haberse especializado en historia del noreste mexicano durante la época novohispana (siguiendo los pasos de su mentor en El Colegio de México, Silvio Zavala), centró su interés sobre todo en la temprana labor de las primeras órdenes religiosas, en las instituciones educativas y en las devociones regionales, destacando los siguientes libros y artículos: La Virgen del Roble. Historia de una tradición regiomontana (1959), “La obra franciscana en Nuevo León” (1961), “Esbozo histórico del Seminario de Monterrey” (1969), El Señor de la Expiración del Pueblo de Guadalupe (1973), “Algunas fuentes para la historia de la evangelización en el noreste” (1998) y “El Colegio Jesuita de San Francisco Javier de Monterrey” (2007). Puede decirse que en los escritos de Cavazos se vislumbra ya una transición entre una historia descriptiva y parroquial y una historia profesional, motivo por el cual no sorprende que se haya aproximado a una perspectiva no confesional de la religión (como lo demuestran los breves textos que también dedicó al protestantismo y al judaísmo: “El protestantismo en Monterrey” de 1994 y “El rabino Moisés Kaimán” de 2008).
Ya a finales del siglo XX, otros sacerdotes nuevoleoneses sobresalieron por incursionar en el campo de la historia de la Iglesia católica. Destacan José Antonio Portillo Valadez (1947), responsable del rescate del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Monterrey entre 1985 y 1986, durante el gobierno episcopal del arzobispo Adolfo Suárez Rivera[14]; y Pedro Gómez Danés (1937-2016), filósofo y cronista oficial del municipio de Iturbide, Nuevo León. Este último, además de haber paleografiado una gran cantidad de documentos eclesiásticos de los siglos XVIII y XIX, exploró fenómenos como el culto a los difuntos (Cantos y ritos de esperanza. Rescate antropológico de antiguos cultos religiosos en el estado de Nuevo León, 1995) y la vida cotidiana en algunas misiones del Nuevo Reino de León (Las misiones de Purificación y Concepción, 1995), lo que permite situar su obra dentro de una vertiente renovada de la historia eclesiástica que, quizá bajo la influencia del Concilio Vaticano II, procuraba extender su interés más allá de la jerarquía de la Iglesia, para incluir también la experiencia de los laicos en el devenir histórico[15].
El siglo XXI atestiguó la irrupción de la historia de las religiones en el panorama historiográfico regional. Antes de continuar, debe precisarse este concepto, siguiendo al historiador español Francisco Diez de Velasco: la historia de las religiones es una disciplina emergente (si se compara con la historia eclesiástica, que se remonta a la obra de Eusebio de Cesarea en el siglo IV), cuyo abordaje del fenómeno religioso se realiza desde una perspectiva científica, desprejuiciada y no confesional, que reconoce la diversidad religiosa de forma respetuosa y abierta, aspirando a un análisis crítico, no moralista y no excluyente (es decir, no considera a ninguna religión superior o mejor a las demás, por lo que la distinción teológica entre “religión verdadera” y “religiones falsas” no tiene lugar aquí)[16]. Montero añade otra característica: “la historia religiosa se diferencia de la eclesiástica por la secularización de los historiadores y de los centros de investigación. La historia religiosa queda así insertada, como una parcela más, en el conjunto de los planes de estudio y líneas de investigación de las universidades civiles no eclesiásticas”[17].
En Nuevo León, el punto de inflexión fue la aparición de la obra Las reacciones del clero y la población de Nuevo León ante las acciones anticlericales del gobierno entre 1924 y 1936, tesis de maestría defendida en 2006 por el historiador Moisés Alberto Saldaña Martínez (1978) y publicada en 2009 bajo el título de El anticlericalismo oficial en Nuevo León, 1924-1936. Esta investigación, merecedora del Premio a la Mejor Tesis de Maestría (UANL, 2007) y de una mención honorífica en el Premio de Investigación Histórica Israel Cavazos Garza (Conarte, 2007), surgió a raíz de una laguna en los estudios históricos regionales: la ausencia de trabajos que abordaran la situación de la Iglesia regiomontana durante la época del conflicto religioso en México (1924-1938).
Esta carencia se debía, en parte, a la percepción de que nada de relevancia había ocurrido en la entidad durante dicho periodo. La conocida afirmación de Israel Cavazos, de que “el conflicto religioso conocido como la revolución cristera, que estalló en ese tiempo, no tuvo relevancia en Nuevo León”[18], refleja sin duda la impresión general que los historiadores regiomontanos tenían sobre el tema. Sin embargo, hasta entonces nadie se había esforzado por detallar la actuación, por más moderada que fuera, del clero y de la feligresía regiomontana ante la aplicación de la Ley Calles, ni mucho menos por explicar las razones por las que en Nuevo León no se presentaron levantamientos cristeros.
Debe reconocerse que El anticlericalismo oficial… es una investigación pionera, pues sentó las bases de posteriores investigaciones sobre la religión católica en Nuevo León desde una perspectiva académica. Explícitamente, su autor circunscribió la investigación al campo de la historia de las religiones, definido por él como una “provincia” de la historia cultural[19]. Del mismo modo, afirmó que “la historia de la religión en Nuevo León ha sido poco analizada y en muchos casos sólo se ha abordado con intenciones apologéticas o –en el otro extremo– con el afán de desprestigiar y atacar a la Iglesia”[20]. En toda la obra, es posible advertir la influencia de autores reconocidos como Jean Meyer y Roberto Blancarte, especialmente en lo que respecta al abordaje de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en México.
Desde el parteaguas que representó la aparición de El anticlericalismo oficial…, nuevos estudios históricos han replanteado y reescrito la historia de la religión en Nuevo León, siendo la Iglesia católica la institución religiosa más ampliamente tratada. Incidió también en este proceso historiográfico la impronta intelectual del historiador tamaulipeco Manuel Ceballos Ramírez (1947-2022). Aunque Ceballos destacó más por sus investigaciones sobre la religión católica a escala nacional, dictó conferencias sobre historia de la Iglesia en el Seminario de Monterrey, el Museo del Noreste, el Museo de Historia Mexicana, El Colegio de la Frontera Norte y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de que muchas veces apoyó a investigadores regiomontanos interesados en el estudio de las religiones.
Pues bien, sobre la época novohispana, Javier Rodríguez Cárdenas ha examinado la relación entre el obispado de Guadalajara y su jurisdicción eclesiástica sobre el Nuevo Reino de León (Territorialización y estructuras eclesiásticas en el Nuevo Reino de León durante las visitas pastorales del obispo de Guadalajara, 1753-1760, 2018), mientras que Nancy Selene Leyva Gutiérrez ha revisado la formación y los parentescos de los miembros del clero secular y sus relaciones con las élites económicas en el noreste novohispano (Sacerdotes en tierra de indios. La Iglesia y la oligarquía en el noreste de la Nueva España, siglos XVII-XVIII, 2024). Asimismo, José Gabino Castillo Flores, reconocido especialista en la historia de los cabildos eclesiásticos novohispanos, dedicó un amplio artículo al cabildo catedral del Nuevo Reino de León (“El obispado y el cabildo eclesiástico de Linares, 1777-1808”, 2020).
La influencia de la doctrina social de la Iglesia en Nuevo León ha sido analizada por Luis Fidel Camacho Pérez (El catolicismo social en la arquidiócesis de Monterrey, 1874-1926: entre el avance de la modernidad y el proyecto de restauración del orden social cristiano, 2018). Su investigación es novedosa, porque demuestra que las concomitancias entre el magisterio social católico y los intereses de la élite capitalista nuevoleonesa se remontan al porfiriato y tienen como antecedente las sociedades católicas fundadas antes de la publicación de la Rerum Novarum en 1891. Por otra parte, la actividad de los laicos católicos ha sido objeto del interés de Jesús Treviño Guajardo (La Acción Católica en Monterrey: una generación con carácter social, 1930-1971, 2022). Su obra, fruto de su tesis doctoral, se remite a fuentes primarias poco exploradas para reconstruir la historia de la organización, las ramificaciones, los discursos y las actividades de la Acción Católica de Monterrey durante buena parte del siglo XX.
El tema de la educación católica también ha recibido atención. José Roberto Mendirichaga Dalzell estudió la educación jesuítica en Saltillo, que se inició cuando dicha ciudad formaba todavía parte de la diócesis de Linares-Monterrey (El Colegio de San Juan Nepomuceno, 1878-1914. Presencia de los jesuitas desde Saltillo, 2007), mientras que Juana Idalia Garza Cavazos identificó los colegios católicos existentes en Monterrey en tiempos del conflicto religioso, y describió su situación frente a la implantación de la educación socialista (“El socialismo educativo en Nuevo León”, 2022).
Entretanto, como continuación de su obra sobre la Iglesia nuevoleonesa en tiempos del anticlericalismo oficial, en 2022 Saldaña presentó su tesis doctoral titulada La arquidiócesis de Monterrey durante la etapa de conciliación entre la Iglesia y el Estado, 1938-1952. Este trabajo explora la forma en que la arquidiócesis regiomontana asistió a la nueva realidad del modus vivendi, producto de los acuerdos oficiosos que la Iglesia y el Estado en México concertaron durante los sexenios de Cárdenas, Ávila Camacho y Alemán Valdés. De esta manera, el autor ofrece una nueva interpretación sobre el gobierno episcopal de Guillermo Tritschler y Córdova, séptimo arzobispo de Monterrey, bien conocido por su labor pastoral y constructiva.
El Concilio Vaticano II, considerado unánimemente por todos los historiadores como el mayor acontecimiento católico del siglo XX, alentó una serie de reformas que transformaron a la Iglesia alrededor del mundo. Los efectos de dicha asamblea universal en la arquidiócesis de Monterrey, así como las resistencias que se presentaron ante el programa de reformas conciliares, han sido investigados por Emilio Machuca Vega[21] (Historia de la Iglesia católica en Monterrey durante la época del Concilio Vaticano II, 1958-1968, 2021). Este autor subraya que Monterrey fue un bastión del anticomunismo a lo largo del gobierno episcopal de Alfonso Espino y Silva (“El anticomunismo católico en Monterrey: análisis de la carta pastoral de Alfonso Espino y Silva sobre el comunismo, 1961”, 2020), si bien tampoco puede dejar de señalarse que la ola renovadora suscitada por el Concilio llevó a algunos sectores de clérigos y laicos a adoptar posturas sociales que los acercaron a la izquierda marxista latinoamericana. Fernando M. González (“Algunos grupos radicales de izquierda y de derecha con influencia católica en México, 1965-1975”, 2007) y Héctor Daniel Torres Martínez (Monterrey Rebelde 1970-1973. Un estudio sobre la Guerrilla Urbana, la sedición armada y sus representaciones colectivas, 2014) llegaron a referir en sus trabajos algunas de las actividades que los sacerdotes jesuitas, identificados con el ala progresista de la Iglesia, llevaron a cabo en Monterrey durante las décadas de 1960 y 1970.
Empero, quien ha destacado como una verdadera especialista en el tema de la influencia católica –a través de la Compañía de Jesús– en los movimientos sociales y en la guerrilla urbana en Monterrey es Ana Lucía Álvarez Gutiérrez. Sus investigaciones tienen el enorme valor de sustentarse no sólo en fuentes documentales, sino también en una gran cantidad de testimonios orales oportunamente recuperados por la autora. Entre sus aportaciones, destacan el haber rastreado las influencias católicas en el pensamiento político y social de Ignacio Salas Obregón, fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre (De católico a guerrillero: el caso de Ignacio Salas Obregón, 2016), y el haber reconstruido la historia de la Obra Cultural Universitaria, espacio fundado por sacerdotes jesuitas en las cercanías de la Ciudad Universitaria de Nuevo León y que ejerció ascendiente sobre muchos estudiantes de nivel superior (La OCU: una historia contada a través de diversas perspectivas, 2019).
Con respecto al protestantismo, la historiografía local todavía es sumamente limitada. Juan Carlos Balderas González dedicó algunos artículos a rastrear los orígenes de la educación protestante en Monterrey (“Modernidad religiosa y educación protestante. Las escuelas protestantes en Monterrey a finales del siglo XIX”, 2018; y “Protestantes y sus escuelas en Monterrey durante el porfiriato”, 2022). En contraste, el fidencismo ha sido copiosamente estudiado, aunque sus ritos, prácticas de sanación e influencias en la religiosidad popular han llamado más la atención de antropólogos que de historiadores. Pese a ello, algunas aproximaciones históricas a este fenómeno pueden encontrarse en los trabajos de Antonio Noé Zavaleta (El Niño Fidencio and The Fidencistas. Folk Religion in the U.S. Mexican Borderland, 2016), Claudia Amalia Agostoni Urencio (“Ofertas médicas, curanderos y la opinión pública: el Niño Fidencio en el México posrevolucionario”, 2018) y Leonardo Marrufo Lara (Consejo de Salubridad de Nuevo León vs. Fidencio Constantino, 2021). Otra minoría religiosa es la comunidad judía de Monterrey, cuyos antecedentes se remontan a los flujos migratorios de judíos europeos que llegaron a Nuevo León durante las primeras décadas del siglo XX. Ana Portnoy Grumberg es la primera historiadora en estudiar este tema (“Ante el Cerro de la Silla: la presencia judía en Monterrey”, 2000), y fuera de su trabajo, no se localizaron otros abordajes.
Los hitos más recientes en la consolidación de una tradición historiográfica regional en torno al fenómeno religioso se produjeron no en Nuevo León, sino en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (FCS-UAC), con sede en la ciudad de Saltillo. El 2 de abril de 2025, en las instalaciones de dicha facultad, se llevó a cabo el Conversatorio “La historia de la Iglesia en el noreste de México”, que contó con la participación de Moisés Alberto Saldaña Martínez, Benito Antonio Navarro González, Seidi Martínez Loera y Emilio Machuca Vega[22]. Este conversatorio sintetizó los más recientes avances en los estudios históricos regionales sobre la Iglesia y exploró los vacíos y los retos que enfrenta la historia de la religión en el noreste.
Poco después, el 10 y 11 de abril del mismo año, la FCS-UAC, el Centro Cultural Vito Alessio Robles y el Seminario de Saltillo organizaron el primer Coloquio “Historia de la Iglesia en el noreste de México, siglos XVI-XX”. Por primera vez, en una misma ciudad y en un mismo recinto convergieron estudiosas/os de distintas partes del país, con el fin de compartir los pormenores de sus investigaciones históricas sobre la Iglesia católica en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Se espera que de todas estas jornadas académicas, impulsadas por la iniciativa de José Gabino Castillo Flores y apoyadas por Machelly Flores Reyna, actual directora de la FCS-UAC, más adelante aparezcan publicaciones colectivas y nuevas oportunidades de colaboración entre todos los interesados en estudiar la historia de la religión en el noreste de México.
Por último, vale la pena asentar que existen innumerables lagunas en la historiografía de la religión a nivel local. Entre los temas pendientes de investigación o de mayores profundizaciones, se encuentran las órdenes, las congregaciones y las sociedades religiosas; los avatares de la educación confesional frente a las grandes reformas educativas del siglo XX; el desarrollo histórico del protestantismo y de sus diversas ramificaciones; la creciente influencia de denominaciones cristianas restauracionistas, como el mormonismo, el adventismo del séptimo día, el pentecostalismo y los Testigos de Jehová; y la importante presencia de minorías religiosas como la ortodoxia, el judaísmo y el islam. Todavía es un sueño para el futuro la elaboración de una historia general de la religión en el noreste de México, proyecto monumental que únicamente podrá ver la luz a través del trabajo coordinado de distintos especialistas en la materia. En definitiva, la historia del fenómeno religioso a nivel regional apenas ha comenzado a escribirse.
*
*
*
Semblanza
Emilio Machuca Vega es investigador del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y actualmente doctorando en Historia y Arqueología en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.
*
*
*
Bibliografía
Cavazos Garza, Israel (1994). Breve historia de Nuevo León. México: Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas.
Dávila González, Hermenegildo (1988). Biografía del doctor José Eleuterio González. México: Tipografía del Gobierno, en palacio, a cargo de Viviano Flores.
Diez de Velasco, Francisco (2002). Introducción a la historia de las religiones. España: Editorial Trotta.
González, José Eleuterio (1877). Apuntes para la historia eclesiástica de las provincias que formaron el obispado de Linares, desde su primer origen hasta que se fijó definitivamente la silla episcopal en Monterrey. México: Tip. relig. de J. Chaves.
Montero García, Feliciano (2003). “La historia de la Iglesia y del catolicismo español en el siglo XX. Apunte historiográfico”, en: Ayer. Asociación de Historia Contemporánea, no. 51.
Montero García, Feliciano (2015). “De la Historia eclesiástica a la Historia religiosa. Una trayectoria historiográfica”, en: Historia Contemporánea, no. 51.
Ordoñez, Plinio D. (1953). “Las misiones franciscanas del Nuevo Reino de León (1575-1715)”, en: Historia Mexicana, no. 1, vol. 3.
Rankin, Melinda (2008). Veinte años entre los mexicanos: relato de una labor misionera. México: Fondo Editorial de Nuevo León.
Roel Melo, Santiago (1977). Nuevo León. Apuntes históricos. México: Ediciones Castillo.
Saldaña Martínez, Moisés Alberto (2009). El anticlericalismo oficial en Nuevo León, 1924-1936. México: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León.
[1] Hermenegildo Dávila, Biografía del doctor José Eleuterio González, p. 16.
[2] José Eleuterio González, Apuntes para la historia eclesiástica, p. 9.
[3] “Por ahora sólo servirán estos pocos apuntes de dar una idea muy imperfecta de cómo se plantó y se arraigó en estas provincias la religión santa de Jesucristo”. Véase: Ibíd., p. 5.
[4] Gonzalitos afirmó que la actividad de los misioneros contribuyó a que los indígenas abandonaran “sus erradas creencias y prácticas absurdas”. Véase: Ibíd., p. 9.
[5] Ibíd., p. 18.
[6] Ibíd., p. 7.
[7] Feliciano Montero García, “De la Historia eclesiástica a la Historia religiosa. Una trayectoria historiográfica”, pp. 490 y 492.
[8] Feliciano Montero García, “La historia de la Iglesia y del catolicismo español en el siglo XX. Apunte historiográfico”, pp. 266 y 267.
[9] Santiago Roel, Nuevo León. Apuntes históricos, p. 27.
[10] Fuera de que se refiere a las confesiones protestantes como “sectas”, Roel no parece mostrar mayor animadversión hacia el movimiento evangélico. Por otra parte, el jurista revela una clara aversión hacia el fidencismo: describe al llamado “Niño Fidencio” como “un individuo de escasa cultura”, califica sus prácticas curativas como métodos “ridículos y aun asquerosos”, y concluye afirmando erróneamente que el movimiento fidencista se había desintegrado. Véase: Ibíd., pp. 182 y 279.
[11] Plinio D. Ordoñez, “Las misiones franciscanas del Nuevo Reino de León”, p. 104.
[12] Melinda Rankin, Veinte años entre los mexicanos: relato de una labor misionera, p. 10.
[13] Así lo informa un breve apunte publicado en ese año en la prensa local: “El sac. Aureliano Tapia Méndez ha sido nombrado miembro de la Sociedad Sorjuanista Mexicana y además cronista de la arquidiócesis regiomontana”. Véase: “Click”, en: El Porvenir, 21 de octubre de 1977. Monterrey, México, p. 1C.
[14] De acuerdo con Gonzalitos, en el siglo XIX el gobierno diocesano tenía bajo su resguardo un amplio acervo documental: “Del presente siglo, encontrar en Monterrey datos para la historia eclesiástica es lo más sencillo, porque los archivos del obispado y del curato están ya formados y hay en ellos gran copia de documentos”. Véase: José Eleuterio González, Apuntes para la historia eclesiástica, p. 5. Es posible que este archivo dejara de operar a raíz de las medidas anticlericales que el gobierno implementó durante las primeras décadas del siglo XX.
[15] Feliciano Montero García, “De la Historia eclesiástica a la Historia religiosa. Una trayectoria historiográfica”, p. 492.
[16] Francisco Diez de Velasco, Introducción a la historia de las religiones, pp. 30-32.
[17] Feliciano Montero García, “La historia de la Iglesia y del catolicismo español en el siglo XX. Apunte historiográfico”, p. 267.
[18] Israel Cavazos Garza, Breve historia de Nuevo León, p. 203.
[19] Moisés Alberto Saldaña Martínez, El anticlericalismo oficial en Nuevo León, p. 43.
[20] Ibíd., p. 22.
[21] Quien escribe estas palabras.
[22] Quien escribe estas palabras.