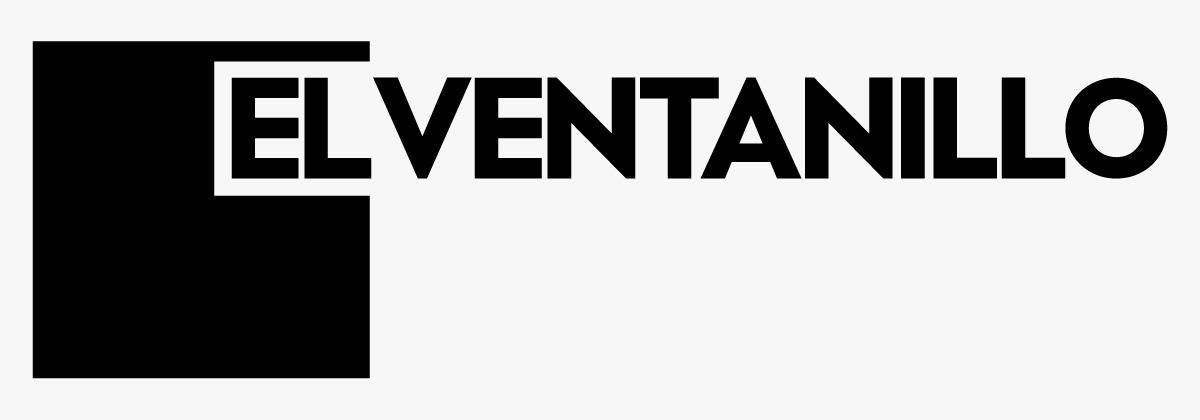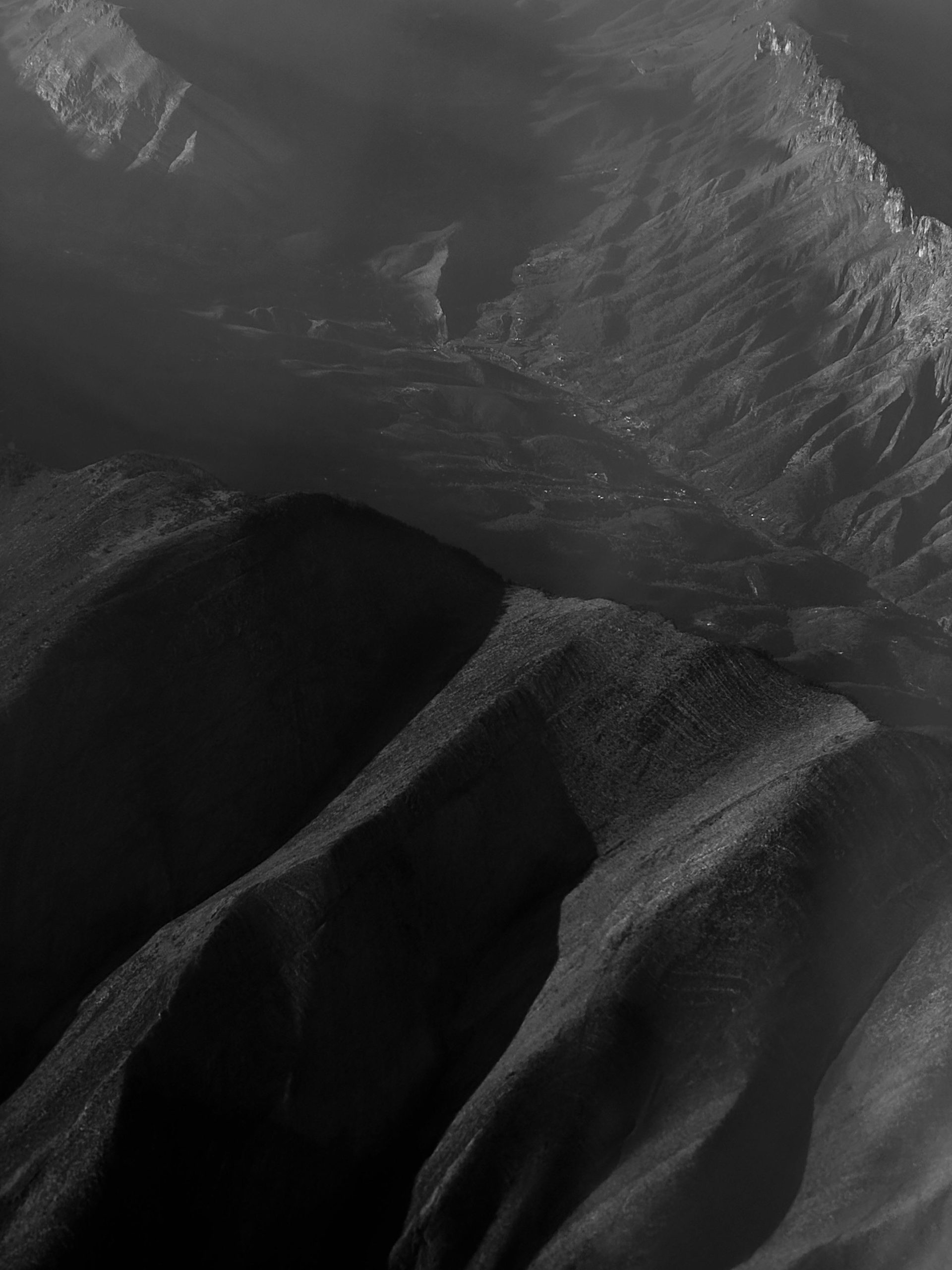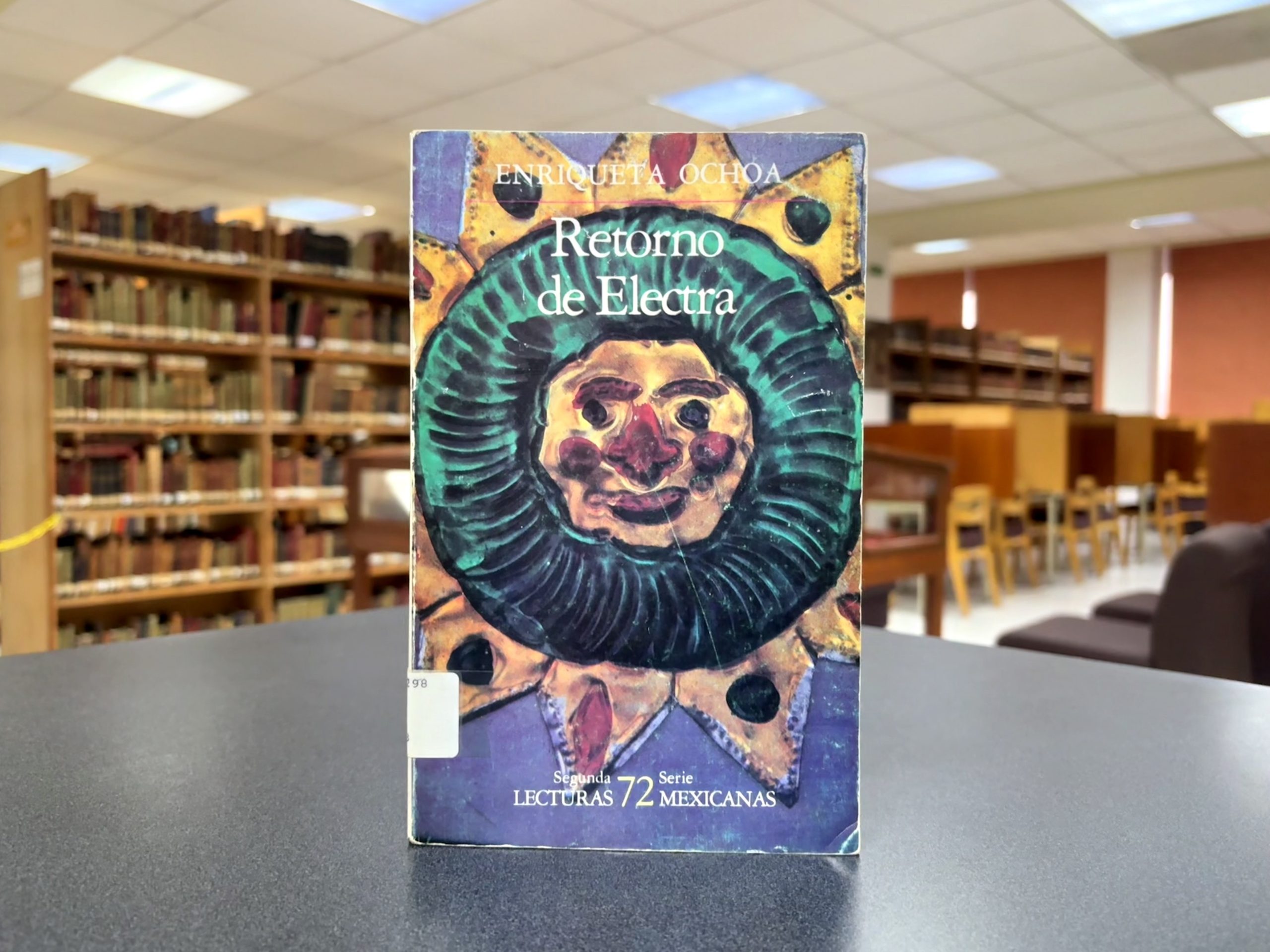Por Angel H. Candelaria
(Este texto fue leído en el marco del XXX Encuentro Internacional de Escritores de Nuevo León. Ciudad y Memoria en noviembre de 2025)
En cierta ocasión escuché a alguien decir que toda historia de la literatura es también una topografía de los afectos. Entiendo que en un principio proponer el análisis de nuestras relaciones termina por, casi siempre, fomentar una especie retorcida de terror y engrandecimiento que más que enriquecer la labor creativa, promueve cierto monarquismo repleto de exclusividades imaginarias, farándulas inexistentes y autoridades impostadas, sin mencionar la cierta noción de censura que también evoca; mas no deberíamos de olvidar que toda comunalidad termina develando afinidades, síncopas y desencuentros, mismos que caudalan los rumbos posibles que hubo tomado la palabra o que tuvieron a bien el robustecimiento de la escena y nuestro gremio en determinado tiempo y determinado espacio. Porque sí: la escritura es un oficio solitario, pero nunca de soledad.
Conviene recordar que, en el ámbito literario, Stanley Fish ya nos había enseñado que nadie lee solo: que los textos se activan en la medida en que una comunidad interpretativa les infunde sentido y afecto. Para Fish, la experiencia estética no opera solo como un fenómeno cognitivo sino como un régimen afectivo donde el lector, o el creador, se hace consciente de cómo algo lo mueve, lo descoloca, lo implica. La recepción, entonces, no es pasiva: es un acto afectivo que nos compromete con el mundo y con el otro. Bajo esa luz, el aprendizaje literario no consiste únicamente en producir o analizar obras, sino en entender cómo circulan las emociones que las sostienen: cómo una poética afecta, contagia, irrita, acompaña a otra; cómo las comunidades lectoras producen resonancias que no existirían de forma aislada. Este enfoque afectivo de Fish nos recuerda que crear y leer son modos de participar en un tejido vivo donde el sentido se construye entre cuerpos, historias y sensibilidades que se encuentran, se afectan y se transforman mutuamente.
Por otra parte, Bert Hellinger, a propósito de la composición y el orden de la identidad, propone que los grupos se componen según la pertenencia y la jerarquía de los individuos, así como del balance entre la entrega y la demanda: dar y recibir, idealmente, orquesta paralelos un ecosistema afectivo: con sus pautas y distinciones, y una genealogía particular que rebasa el parentesco, la piel y encarna en el lenguaje. En este sentido, es importante leer todo aquello que nos es fuera, que nos pertenece, y observar detenidamente, por ejemplo: ¿quién publica a quién? ¿quién convoca? ¿quién lee qué o cuáles libros? ¿con quiénes trabajamos? Entonces, el temor reaparece, pues desarma la subjetividad a la que tanto se le ha adjudicado la contundencia de los juicios y termina por revelar que los afectos no son sólo materia del corazón, también los son de voluntades. Sin embargo, este no es el momento ni el espacio para seguir teorizando sobre esto, principalmente porque es mi tema de conversación y realmente no se encuentra entre mis pretensiones fiscalizar lo que no me incumbe. Tampoco voy a detallar nada sobre la herencia de grandes figuras, algunas presentes hoy, aquí, con nosotros, porque es algo sobre lo que algún otro sujeto ya trató y monopolizó con anterioridad. En última instancia todo se reduce, quizás como en muchos otros asuntos, a mi caso en particular.
Estoy convencido que uno de los más grandes errores que se cometen cuando hablamos de los panoramas literarios es creer que los componen solamente los escritores. Tengo la fortuna de poder decir que no fue una, sino tres influencias las que coronaron mis primeras inquietudes: primero, el café literario sobre novela latinoamericana con el Maestro Genaro Saúl Reyes; el Taller generacional de poesía de Eliseo Carranza; y el curso de Estudios de poéticas con el Dr. Roberto Kaput González Santos. Vuelvo a esos tres lugares no como quien enumera méritos, sino como quien reconoce la forma concreta en que se constituye su propia heráldica, esa otra: más silenciosa, más frágil, más verdadera, que se dibuja con afectos, con lecturas compartidas, con los gestos mínimos de quienes se toman el tiempo de decirnos: “mira hacia allá”, “prueba por aquí”, “continúa”, “va muy bien, compañero”. Porque si algo he comprendido es que uno no entra solo al lenguaje: lo acompañan los que estuvieron antes, los que nos señalan un libro, los que leen el primer poema torpe, los que nos hacen un lugar en la mesa o en el aula.
En esos espacios, además, pude coincidir con esas otras voces que constelan mi generación: Miralda Marlen, Carlos Rutilo, Lázaro Izael, María Fernanda Ramos, Azael Contreras; cada cual con sus inquietudes y panteones personales, pero a un mismo paso. Que se sepa que hay mucho de lo suyo en lo que me es propio.
Y si todo esto ha sido importante para mí, no es por una nostalgia cómoda ni por una necesidad de armar un árbol genealógico para presumirlo; es porque ahí, en ese tejido primero, se levantaron las cuatro columnas que hasta hoy sostienen mi oficio. La primera tiene que ver con la formación crítica más allá de la conveniencia: esa enseñanza que no busca agradar ni complacer, sino que obliga a mirar de frente, a desmontar ilusiones, a reconocer que la lectura profunda también puede doler, y que el pensamiento, cuando es honesto, no siempre coincide con las simpatías ni con las camaraderías. Fue ahí donde entendí que la crítica no se practica para quedar bien, sino para entender mejor; que no sirve como arma arrojadiza, sino como brújula; La segunda es el fogueo del error, el aprendizaje que llega únicamente cuando uno se anima a exponerse: escribir mal, fallar, borrar, reescribir, repetir la caída. Ese aprendizaje sin glamour, sin garantía, sin red. El error, lejos de ser un estorbo, fue la primera forma de compañía que la escritura me ofreció: me enseñó que el poema no nace perfecto, que la prosa necesita embarrarse, que la torpeza inicial no es condena sino condición; y que equivocarse frente a otros no humilla: humaniza; La tercera es la diversidad de poéticas. Entender que cada voz trabaja con su propio ritmo, su respiración singular, su mito personal. Que la diferencia no es un obstáculo, sino el origen mismo del diálogo. Escuchar otras escrituras me enseñó a convivir con lo que no escribo, con lo que contradice mis impulsos, con lo que no entiendo de inmediato. Aprendí que la alteridad también es maestra, que la escritura se ensancha cuando uno renuncia a exigir coincidencias permanentes. Estas nociones, creo, me enseñaron a hacer las paces con la diferencia: a aceptar que el desacuerdo también acompaña, que la divergencia no rompe la escena, sino que la amplía; Y la cuarta columna, la más íntima, es la noción filial. Esa intuición de que, como escritores, formamos una suerte de familia improbable, una constelación de soledades y afectos que, aun viniendo de mundos distintos o incluso conflictivos, se hermana en el cuidado del lenguaje y en la responsabilidad de preservar la memoria. No se trata de armonías idealizadas: toda familia tiene sus tensiones, sus silencios y sus choques. Pero incluso ahí existe una forma de vínculo que no se rompe: la certeza de que escribir es, también, acompañar.
Entender esto desarma muchas fantasías del campo literario, donde a veces se confunde el oficio con la competencia, o la creación con un sistema de rangos. Por eso, creo yo, las escenas que me formaron me enseñaron también a mirar hacia afuera, no desde el miedo ni desde el cálculo, sino desde la conciencia de que toda escritura nace inscrita en un entramado de voluntades y no sólo en un estado de ánimo.
Al enumerar estos orígenes, no busco teoría ni diagnóstico. Lo que intento decir es más sencillo: que mi trabajo no empieza conmigo. Empieza con ellos. Con esas conversaciones, con sus indicaciones casi casuales, con sus advertencias y estímulos que terminaron inclinando mi brújula. Empieza con esa comunidad primera que me recibió sin exigirme una definición. Y si hoy puedo sostener una voz, titubeante o firme, no importa, es porque hubo alguien que la escuchó antes de que existiera del todo.
Por eso cierro aquí: reconociendo que toda literatura es una topografía de afectos, sí, pero también una constelación de presencias que nos permiten existir en el lenguaje. Yo no elegí mi linaje, pero sí puedo agradecerlo. Y al agradecerlo, admito que mi escritura es menos un acto de voluntad que una continuidad: la prolongación de una conversación que empezó antes de mí y que, con suerte, no terminará conmigo.