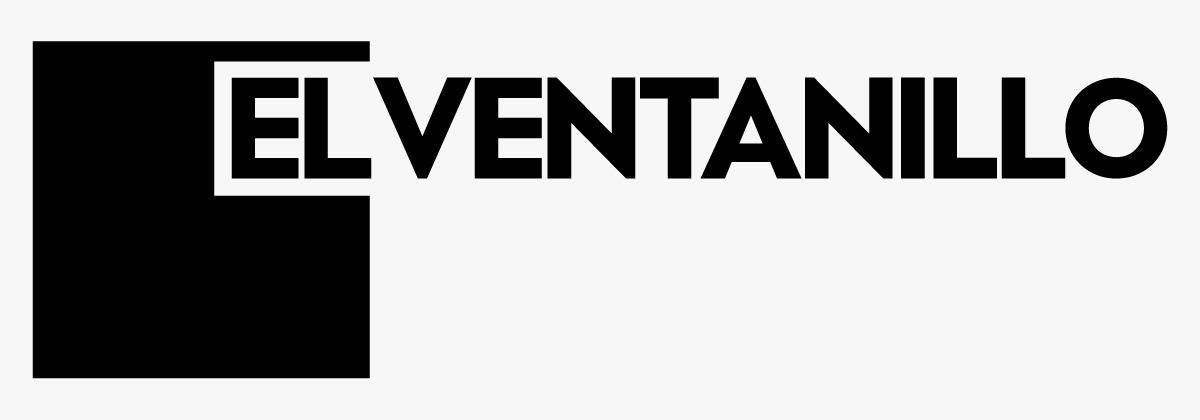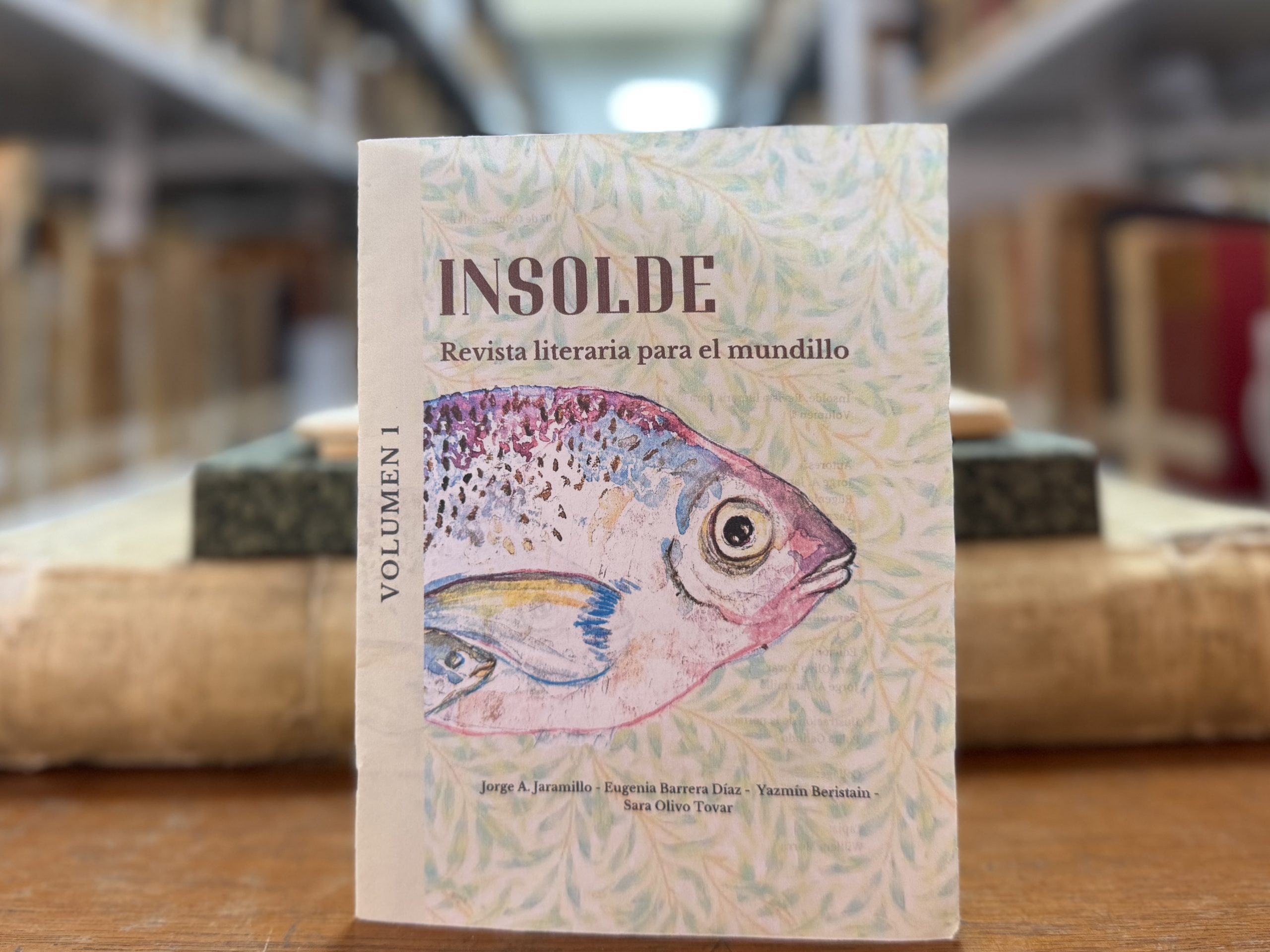Por Andrea Gorgonia Treviño
Mi abuelo murió dos veces: el día en que el cáncer intervino en su vida y este sábado en que encontré sus sacos vendiéndose en el mercado. Su muerte no fue tan premeditada, más bien fue pasiva y somnolienta. Ni sorpresiva, ni esperada. Creo que nunca antes había visto que alguien pudiera morir por tristeza. Por melancolía. Por añorar algo que no puede volver. Mi abuelo murió de esperar.
En Ainda Estou Aquí, dirigida por Walter Salles, que vi desde la tribuna de un segundo piso, una familia trata de rehacer su vida después de la desaparición de su padre. Durante la dictadura brasileña, éste hombre fue uno de los cientos de personas que jamás volvieron a pisar su casa de nuevo. Para la madre de familia de los Paiva, esto conllevó a dejar la casa frente al mar donde vivían. Sepultar al perro que, en primera instancia, no querían, en el suelo del patio trasero. Vender los papeles del terreno en donde construirían una casa que nunca llegó a refugiarlos; decir adiós a la ciudad. Quitar los cuadros. Cerrar las cortinas. Irse de ahí. Al final de la película, en un acto de consciencia y calma, la sepultura viene de la mano de un papel: el acta de defunción donde el gobierno acepta que el político falleció. Con ella revelan una escena que roza en mi memoria como una brisa de redención: el hijo más pequeño le pregunta a su hermana, pese a que ambos ahora tienen más de 35 años, “¿Cuándo fue que supieron que su papá había muerto?”; y dejan caer el velo de su edad para encontrarse en la infancia de nuevo: “Cuando nos fuimos de casa”, responde ella. Ante tal diálogo pensé en mi abuelo en esa sala, aún y debajo de las luces que resplandecen en la cortina de proyección, y pensé, también, que la muerte ocurre en diversas formas. Me atrevo a pensar que morimos cada día, que vivimos pequeñas muertes todo el tiempo y a cada instante. Es en una de esas muertes que mi mamá donó su ropa a las ventas de caridad, y por eso me he encontrado bajo la lluvia matinal uno de sus sacos de lino, ya con algunas marcas de agua sobre sus hombros. Se diluyó en mis recuerdos; pero, ahora verlo venderse a 100 pesos, regresa su vida en una ola que golpea, casi como un maremoto, a mi consciencia.
Entenderás que este sábado en que bajé a la calle hacia la parada del camión y que olvidé el paraguas en casa, esperé todo menos esto. Y, sin embargo, ahí estaban: sus sacos grises. Negros. Azules. La línea recta en las piernas de los pantalones de ellos. Pero él no. Mi abuelo no estaba adentro. No volvería. Al fin lo entendí, no volverá.
Una vez hablé de esto con Galilea al respecto. Sobre el duelo de la muerte y sus maneras en que se mueven, tal vez, como un río que anda en nuestras vidas. Me dijo que cuando falleció su abuelo, ella sí asistió al funeral incluso cuando él murió en casa al quedarse dormido. Al día siguiente lo llamaron a desayunar, pero jamás se presentó a la mesa. Cuando lo platicamos, incluso cuando fue en una conversación por mensaje, imaginé el huevo frío, seco en las orillas, sin comerse. En las comisuras que se hacen en los frijoles cuando los dejas esperando y se enfrían. En cómo todos sus familiares vivían en el mismo terreno y en la coincidencia de tres casas, y todos llegaron a verlo. ¿Cómo no hacerlo, si para pasar al baño tenías que traspasar su habitación? En el mapa de mi imaginación el plano se dibuja en línea recta con una pequeña vida en el medio. Me decía Galilea que ver a su abuelo en la cama le parecía surreal; pero al mismo tiempo, le ofrecía una sensación de serenidad. Lo cubrieron con una sábana y llamaron al médico para que expidiera el certificado de defunción, sin embargo, llegó después de varias horas. En el proceso la familia de ella lloró y se dieron abrazos que, de no ser por navidad, no se compartirían.
Lo pienso como algo que es cierto, ¿cuál fue mi último abrazo con mi abuelo? Si bien recuerdo la última semillita salada que me regaló y cómo la abrió con ese método secreto en las manos y poniéndola en mi palma, no tengo registro de un abrazo o un adiós. Para mí, solo queda ese secreto guardado y pactado con nuestro silencio. El tacto no viene de no ser por necesitar; de desear algo. Y ese lino que vi a la venta, justo como su nombre, ese conjunto de terciopelo, lana y algodón que también tenían a la venta, incluso hasta sus zapatos cafés número ocho que no alcanzó a estrenar y estaban ahí, no me brindan su abrazo, la templanza de su existencia. Solo me recuerdan que, tanto el acariciar como extrañar vienen por lo irrepetible, y la muerte es la mejor versión de ello.
Volviendo a la conversación con mi amiga, me dijo que la casa se sentía tranquila y la pensó incluso como otra navidad: la comida en la mesa, la familia rodeándola, los abrazos intercambiados, el rezo compartido y un hombre que todos esperan. Me asombra aún que, para Galilea, una vez que su abuelo había dejado este plano, sintiera calma. Pues al menos por unas horas, mientras el cuerpo seguía pareciendo que estuviese durmiendo, la calma iba más allá de las cobijas, arrastrándose, dócil, por el suelo hasta llegar a las demás habitaciones. Dejando el silencio que tantas veces confundimos con tranquilidad.
En mi caso, esto nunca fue así. En mi casa habitaron las prendas de mi abuelo Lino por unos meses, pero no tantos. No se quedaron indóciles en su armario que después pasó a ser mío por años. Mi mamá, después de haber perdido a su madre, es decir, mi abuela, solo tres meses antes, tomó una postura en la que no necesitaba de sus prendas, ropa, objetos preciados para seguir adelante, solo su recuerdo. Diferimos en sentir y en pensar. No es como yo que, al ver su ropa vendiéndose quería gastar mi sueldo en ella bajo la falsa esperanza de que eso me regresaría un momento extra con él.
El duelo viene en oleadas. Olas que a veces duermen a un ritmo somnífero y en otras que vienen a demoler recuerdos. ¿Por qué hacer un escrito de ello? ¿Por qué la sorpresa ante esa vendimia? ¿Por qué decepcionarme de que nadie esté comprando su ropa? Porque nadie siente como una siente. Y porque la palabra da el abrigo que la realidad no puede: en la oración, en la escritura, aún hay tiempo para que ambos existamos.
Hay, en el duelo, el choque contra una tormenta de realidad: tendrás que pasar tiempo solo, es unilateral. En él, nada ni nadie influirá en cómo lo manejes. Por eso la sorpresa y la decepción sabatina. Y no se puede rellenar esa incomodidad con una excusa, más que sentirla. El duelo debe ser sentido para poder atravesarlo. Pero experimentarlo es tan incómodo, que es más fácil voltear al lado y fingir que aún quedan cosas por hacer, o más ropa por guardar en cajas que no serán abiertas. El problema es que el duelo también sabe hacerse una casa con el cuerpo: nos habita, sin aviso ni mesura, y se vuelve parte de un velo que no nos deja extendernos a la cotidianidad de los días.
Por eso creí, tal vez, que nunca se fue. No porque la pérdida fue seguida de otra, y de otra, y de otra, sino porque no se le dio nombre: porque como dice George Steiner: “aquello que no se nombra, no existe” y el abuelo, si no era mencionado, no dolía. Por eso su muerte llegó a mí con el impacto seguido del eco: un trueno de algo que había pasado y volvía a doler.
“Hay personas…”, dice Joyce Carol Oates, en su libro Diario de una viuda, “que pueden experimentar la vida sin la menor necesidad de añadir nada a ella, ningún tipo de esfuerzo «creativo»; y hay otras ¿malditas ellas? para quienes las actividades de su cerebro y su imaginación son lo más importante. Es posible que para estos individuos el mundo sea infinitamente rico, satisfactorio y seductor, pero no es lo más importante. El mundo puede interpretarse como un regalo que sólo se obtiene si uno ha creado algo por encima de ese mundo”. Qué irónico pensar que en eso hay algo de verdad, si la palabra al final siempre sale ganando. ¿Será que hacerle un ensayo es darle sentido a este hueco, a pesar de los años que él lleva lejos? Siempre, la oración, el verbo, se manifiesta en el cuerpo. No sé si la realidad de alguna u otra manera venga también continua de ella, tal como ahora quiero hacer una cronología de su muerte en estas palabras. ¿Por qué? Porque lo merece. Como un obituario tardío o una sepultura serena. Porque su vida sigue abrazando, aunque ya no mediante la ropa, ni las telas, ni las costuras. Porque es en el duelo de uno que el otro se reconoce, es una ruta conocida en mar abierto. Qué mejor medio que el de la solidaridad y que lo literario puede ofrecer. Porque es en ella, escribe Vivian Gornick en La situación y la historia, que se refiere “esa dosis de comprensión empática que dota al tema de relieve (…) es la empatía que transmite movimiento a la escritura”, es el barco que navega zigzagueante en mi olvido.
Porque, de nuevo, Carol Oates ya lo mencionaba: “Después siempre reconocerás esos lugares —antes invisibles, indiscernibles— en los que se acumulan los recuerdos”. Y en mi pasar, los encuentro en los nudos de la corbata sin terminar, los hilos de la sastrería sin cortar, la pelusa de los trajes aún nuevos sin calor. Los reconoceré, los conocí como depósitos de recuerdos, “traicioneros como si estuvieran repletos de ácido. En los rincones de esos lugares, en las sombras … que has memorizado sin darte cuenta”.
Mi abuelo no estaba dentro de ellos. Ni su elegancia, ni su afabilidad, mucho menos su temple. No habrá rastros de su perfume ni migajas de sus semillas de merienda. Los años pasan, pero su olvido no. Y esa fue la segunda vez que lo entendí. La más frígida y directa. No volverá. “Aquí nace su segunda muerte”, pienso, pues “No existe ningún recuerdo, por intenso que sea, que no se apague,” decía Juan Rulfo, incluso cuando quiera diluirlo con la humedad extendida sobre mi ropa de un sábado que me hizo reconocerlo.
*
*
*
Semblanza
Andrea Gorgonia Treviño (Monterrey, 1999) es Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Formó parte de la tercera generación de becarios del Centro de Creación Literaria de esta misma institución, en la categoría de cuento. Es editora y redactora institucional de profesión. Ha colaborado en medios como Revista Levadura, Doble Rodada, Humanitas, Armas y Letras, así como en publicaciones de Tres Nubes Ediciones y Editorial ENE. Su obra explora una narrativa donde imagen y palabra dialogan, persisten y se trastocan.