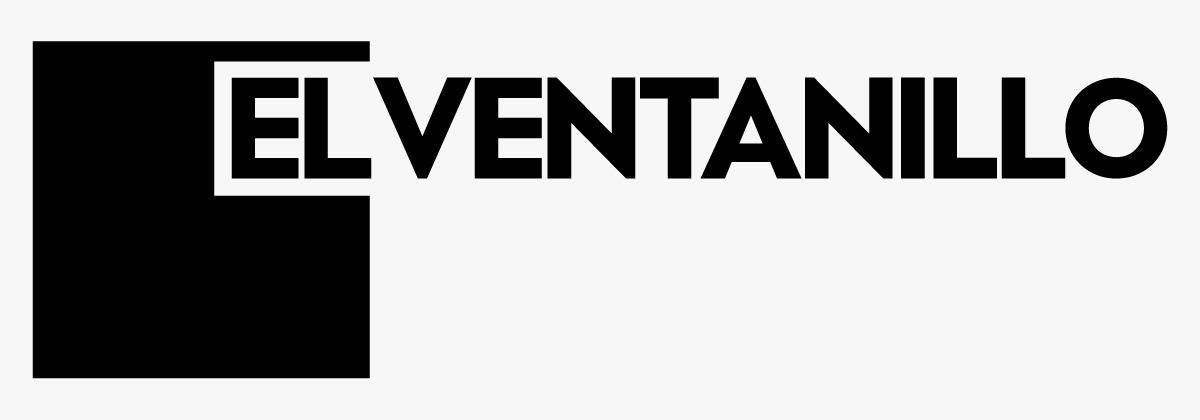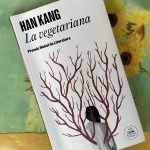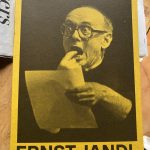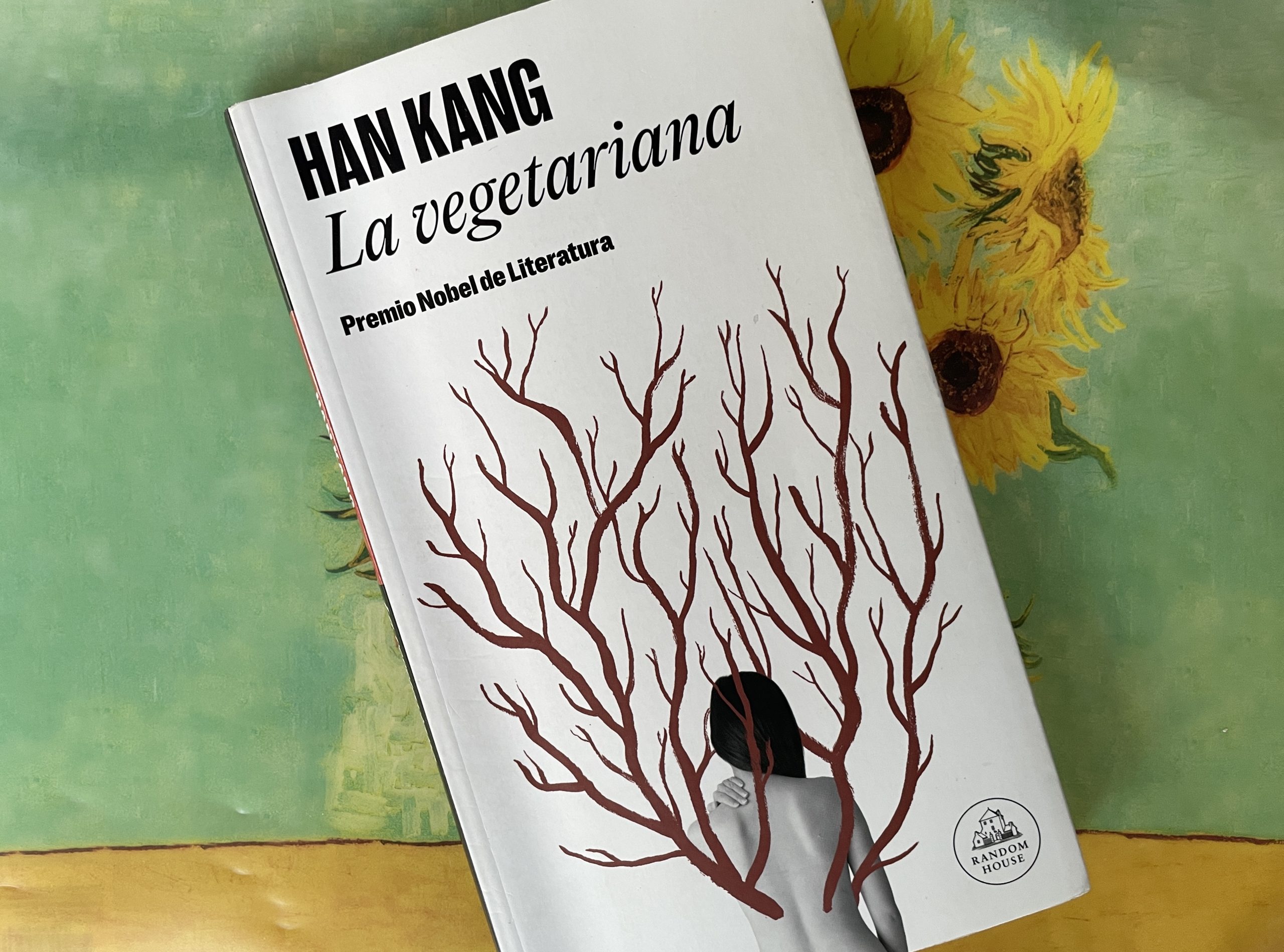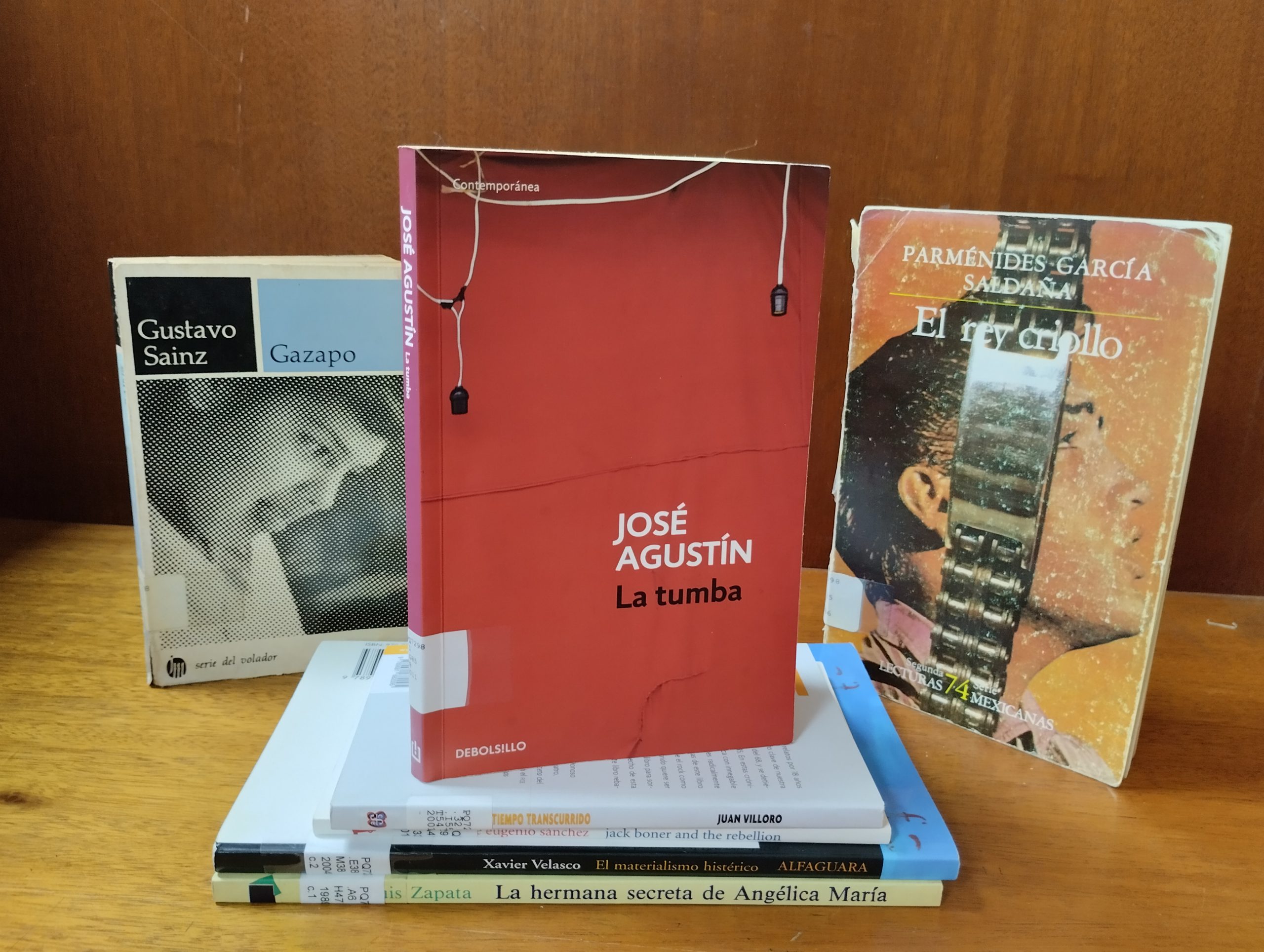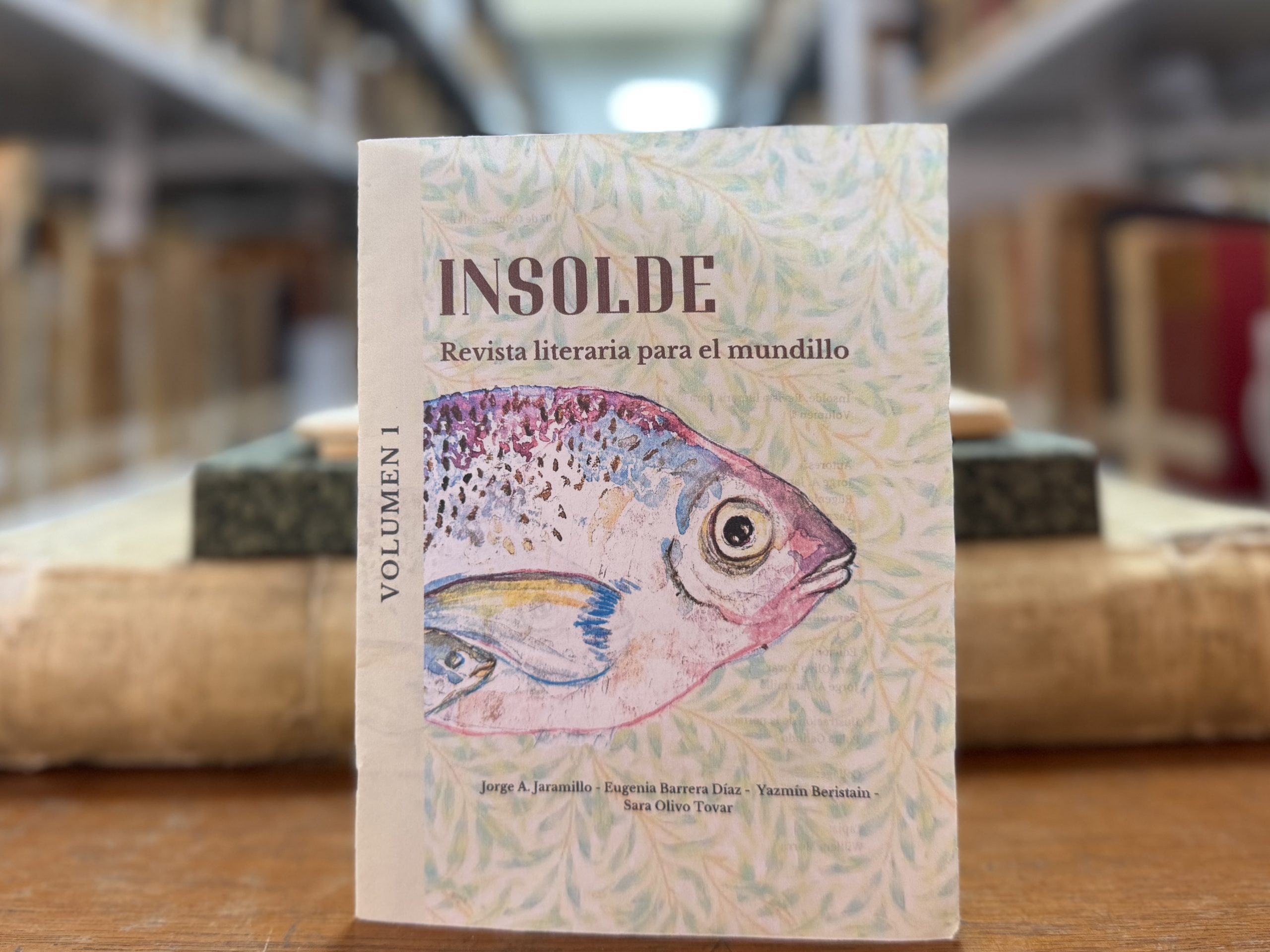Por Manuel Parra Aguilar
Para pensar en la línea, la oración y el verso en torno al poema en prosa, partiré de un fragmento de una carta que Charles Baudelaire (padre de esta forma de escritura moderna) envía al novelista Arsène Houssaye, carta publicada en el periódico La presse en 1862:
¿Quién de nosotros no ha soñado, en sus días ambiciosos, con el milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo ni rima, lo suficientemente flexible y dura como para adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño y a los sobresaltos de la conciencia? (p.46).
Una prosa lo suficientemente flexible, dice Baudelaire, pensando en la libertad que no le ofrecía el verso alejandrino. En gran medida, el poema en verso se sostiene en su longitud rítmica, mientras que el poema en prosa permanece en semejanzas de significados, en una cadena semántica con fines poéticos a lo largo de una extensa línea. Asimismo, no olvidemos la poesía prosística, en donde los límites del verso y la oración sin ruptura se difuminan. Dentro de esa búsqueda de otras formas de expresión, el uso del verso en el Romanticismo planteaba nuevos retos que los aspectos métricos no satisfacían,[1] lo cual no significa que el poeta romántico en verso haya explotado al máximo el uso de este, o el uso del metro, sino más bien lo que se plantea es hacer poesía en párrafos. De aquí que la tensión del signo lingüístico haya sido trasladada en forma de líneas que intentan alcanzar la orilla de la página.
En poesía, la línea consiste en una cantidad determinada de palabras o caracteres, pero esta se diferencia de otra mediante el ritmo o, como señala Giorgio Agamben, “entre tensión y la escisión (y, por tanto, también en la virtual interferencia) entre el sonido y el sentido, entre la serie semiótica y la semántica” (p. 249). Además de las tensiones, es necesaria la intensidad, es decir la insistencia por conectar el pensamiento como algo no solo intelectual sino emocional, por lo que la tensión radica en cómo se usa la línea y cómo se estructura la oración con la carga poética en su interior, esos símbolos, formas y ritmo, como vemos con Huidobro cuando dice: “La calle de los sueños tiene un ombligo inmenso de donde asoma una botella” (p. 20), donde la primera línea se rompe antes del sustantivo botella, pero esta ruptura dependerá en mayor medida de los márgenes de edición, ya que en el poema en prosa las líneas se hallan enlazadas. No llegan al límite de la página, sino más bien a un cajón impuesto por la edición; estas líneas tampoco están obligadas a llegar al margen de ese cajón editorial, sino lo que buscan es alcanzar la plenitud de la idea sin que exista ruptura.
Agamben propone ver el uso del verso no solo “como un instrumento orientado a realizar un vínculo formal meta estrófico, sino también, y sobre todo, como el lugar de frontera per superexcellentiam [por sobre excelencia] entre unidad métrica y unidad semántica” (p. 82-83). En el poema en prosa, la unidad de sentido se produce en el conjunto de líneas enlazadas, lo mismo que el ritmo, independiente de la cantidad de oraciones (en la cita de Huidobro, por ejemplo, se trata de una oración compuesta, dividida en dos líneas). Esto le lleva a Agamben a distinguir la poesía de la prosa por las segmentaciones que hay en cada una de ellas (límites), en las cuales también hay que añadir el hemistiquio: “La conciencia de la importancia de esta oposición entre la segmentación métrica y la semántica ha conducido a algunos estudiosos a enunciar la tesis (que yo comparto) según la cual la posibilidad del enjambement, el encabalgamiento, constituye el único criterio que permite distinguir la poesía de la prosa” (p. 249). Hasta aquí todo bien, sin embargo, en la prosa estas segmentaciones no suceden, o por lo menos no con intencionalidad en el mayor de los casos; lo que se busca en la poesía en párrafos es destacar la intensidad de la poesía en una extensa línea.
Dentro de este sistema que compone al poema en prosa, las líneas se encuentran formadas por oraciones, las cuales son ese conjunto de palabras que se espera formen una unidad lingüística independiente de otras, una unidad de ideas poéticas. Estas unidades forman a su vez un párrafo, que es donde se espera se comprenda el significado mediante una ilación semántica. Este párrafo y los demás con los que se une son interpretados en todo el conjunto que forma el texto literario, en este caso el poema en prosa. Marjorie Perloff nos recuerda que una línea es independiente de las otras que están alrededor de ellas: “Como una línea en poesía, su longitud es operativa y su significado depende del párrafo más grande como sistema organizador”; (s/p) dentro del conjunto que es el párrafo, se espera que este funcione como unificador de las oraciones, como sucede con Huidobro:
Mira la entrada de los ríos.
El mar puede apenas ser mi teatro en ciertas tardes.
La calle de los sueños tiene un ombligo inmenso de donde asoma una botella. Adentro de la botella hay un obispo muerto que cambia de colores cada vez que se mueve la botella.
Hay cuatro velas que se encienden y se apagan siguiendo un turno sucesivo. A veces un relámpago nos hace ver en el cielo una mujer desesperanzada que viene cayendo hace ciento cuarenta años.
El cielo esconde su misterio (p.20).
La primera oración presenta el campo semántico del río, el cual se corresponde con la fluidez del agua. Si bien la siguiente oración mantiene el agua, esta se relaciona con el movimiento ondulatorio de las olas. En las siguientes oraciones, los párrafos mantienen una unidad semántica: botellas, luces (velas, relámpagos). Los párrafos aislados cuentan con un significado propio, el cual se amplía en toda la unidad: el agua se evapora, crea nubes, las cuales traen tormentas, relámpagos, lluvia y, al llover, se regresa al ciclo del agua. Una nueva oración, una nueva idea.
En cuanto al uso de la línea y su relación con el poema en prosa, Ron Silliman menciona:
¿Cuál es la nueva oración? Tiene que ver con la poesía en prosa, pero no necesariamente con los poemas en prosa, al menos no en el sentido restringido y estrecho de esa categoría. No tiene que ver con los poemas en prosa de los surrealistas, que manipulan el significado solo en las capas “superiores” o “externas”, mucho más allá del horizonte de la oración (p. 87).
Esto más bien se aplica a cualquier tipo de escritura con otros fines que no sea la determinación del significado. Esto, además, se aprecia en algunos textos de las vanguardias, sobre todo aquellos de experimentaciones lingüísticas que pretendían romper con cierto paralelismo de metro y rima. En este sentido, en el mayor de los casos, el poeta en prosa no determina la extensión de las líneas, como parece en un inicio, pues estas no están obligadas a alcanzar el otro extremo de la página, como vemos, de nuevo, con Huidobro:
Hay cuatro velas que se encienden y se apagan siguiendo un turno sucesivo. A veces un relámpago nos hace ver en el cielo una mujer desesperanzada que viene cayendo hace ciento cuarenta años (p. 20).
Las oraciones que se encuentran al interior del párrafo se hallan rotas para entrar en el cajón de edición, por lo que de una ruptura intencional de la línea se pasa a una ruptura por cuestiones de diseño editorial, esto además de las pausas internas en la oración copulativa y la oración subordinada.
Visualmente, los “saltos” de línea suceden cuando esta misma llega al margen de la edición, incluso cuando se cambia de un párrafo a otro. Por ello, nuestra intención es ver al poema en prosa con uso de oraciones en una extensa línea poética por párrafo, esto porque esas rupturas en ocasiones los establece el autor al usar el metro en poesía medida, pero también el editor, pues esa caja en el poema en prosa es solo una construcción visual, más allá del uso de líneas cortas o largas,[2] en donde el sentido de estas líneas se ve cortado por alguna estructura literaria o por alguna intención del autor. El poema en prosa supone una completitud semántica con pausas internas, logrando esa “prosa lo suficientemente flexible y dura como para adaptarse a los movimientos líricos del alma” que buscaba Baudelaire y, visto de esta forma, estos mismos movimientos líricos se encuentran atados dentro del espacio de la hoja, por los límites editoriales de esta. Es decir, no se puede prescindir de la labor editorial.
En poesía, el verso plantea un número de sílabas, lo mismo que un número acentual en una dirección determinada. Para Maulpoix, “el verso sería entonces la forma más urgente y rápida de la escritura” (s/p), esto en tanto que en su lectura no se llega al otro extremo de la página, que es donde se haría uso de la longitud. Por lo tanto, el uso de la prosa plantea un fluir más pausado o, mejor dicho, de observación poética sobre determinados momentos. Sin embargo, ese tipo de velocidad o rapidez no solo lo ofrece la ruptura sintáctica y semántica, sino también la parataxis, la cual es una abundancia de elementos, como vemos, por ejemplo, en el siguiente fragmento de Rocío Cerón: “Oscuridad de día. Oscuridad que entumece / aturde / al oído. No hay figuras ni formas, hay tierra, piedras, plomo. Oscuridad de voces y rumores” (p. 87). Este fluir provoca un pensamiento disperso y rápido, coloca a las distintas oraciones en un mismo nivel, sin la jerarquía que se encuentra en la hipotaxis, donde todas las oraciones se encuentran subordinadas a una oración principal, según la importancia, como vemos en el siguiente ejemplo de la propia Cerón, donde la ausencia del Padre provoca distintas reacciones emocionales: “Comencé los días sin Padre. En lo simple de las cenizas había sed, hartazgo de cosas ordinarias. Atragantado de tanta bilis supe que el tiempo era un mosaico de memoria y deudos” (p. 75). Así, la rapidez no consiste en la sola ruptura, sino también en la composición interna del discurso poético.
Al resaltar el uso del encabalgamiento, Agamben subraya la segmentación métrica y semántica en el poema: “Pero ¿qué es el encabalgamiento sino la oposición entre un límite métrico y un límite sintáctico, entre una pausa prosódica y una pausa semántica?” (p. 249), y más adelante resalta el poema como “un organismo que se funda sobre la percepción de límites y terminaciones, que definen, sin coincidir nunca completamente y casi en diálogo alterno, la unidad sonora (o gráfica) y la unidad semántica” (p. 250), entendidas estas unidades en el interior del verso o, mejor dicho, en la línea. En este punto, pensemos que dichas unidades que señala Agamben se encuentran sumergidas en pausas sintácticas, irrupciones debidas a cuestiones métricas o al margen de la hoja, pero la idea continúa en la línea siguiente con un tipo de encabalgamiento, en donde la idea completa, más allá de una ruptura sintáctica, se amplía en la línea que le sigue. En otras palabras, el poema en prosa es visto como una serie de líneas continuas.
Por último, en este recorrido de búsqueda, la traducción tiene una participación importante. Suzanne Bernard (pionera en los estudios de este tipo de escritura poética en párrafos) nos recuerda que algunos traductores de poemas versificados dejaron de lado la difícil tarea de rescatar la versificación y los moldes métricos en las lenguas originales, esto para conservar las asociaciones semánticas que los poemas tenían. Conservaron el contenido de una manera libre, haciendo que esos textos traducidos cambiaran paulatinamente su forma versificada a un extenso párrafo. En este mismo punto, Pedro Aullón de Haro menciona:
desde el punto de vista de la circunstancia histórico-literaria, es de subrayar que el poema en prosa se presenta condicionado y encauzado por la actividad traductográfica, por el ejercicio de traducir en prosa composiciones poéticas compuestas en verso en su lengua original (y subsidiariamente, el mero traslado a prosa de un texto concebido en forma versal) (p. 23).
Este tipo de traducciones era común en el siglo XIX, además en ocasiones era libre. Ello no fue único de los poetas franceses, también en otras literaturas se practicó la traducción a arbitrio del traductor. Consideremos que al lado de las reacciones al modelo neoclásico de poesía se halla la traducción libre como un modelo para continuar en esa búsqueda de expresión poética.
El poema en prosa supuso una escritura poética con una extensión de la idea sin romperla. Tanto el verso como la línea plantean una estructura de la oración, que es donde se aprecia la intención del autor al interactuar con las pausas y con los espacios en blanco. (Recordemos “Un golpe de dados”, de Mallarmé, el cual propone los espacios de la hoja como una partitura, además de la idea de vacío.) Todo esto contribuyó a que el poema en prosa dejara de lado el molde del verso para unirse a otro, el párrafo, el cual conservó (en un inicio) la unidad semántica de la idea, con pausas internas en relación con la sintaxis, y en esto la labor de traducción también interviene, pues se priorizó más la idea que el metro riguroso.
La diferencia entre el poema en prosa y el poema versificado es la tensión poética, la amplitud de la idea mediante la tensión de eso que Paz llama “mundo verbal poblado de visiones” (p. 25) refiriéndose al poema. En el poema en prosa esta tensión, con sus cadenas semánticas, tiene un ritmo distinto al del poema en verso. El poema en prosa no deja de ser poesía, por lo que el ritmo en esta forma de expresión también es importante. Así, es necesario ver a qué tipo de ritmo se menciona cuando hablamos del poema escrito en párrafos.
*
*
*
Manuel Parra Aguilar (Hermosillo, Sonora, 1982), poeta y ensayista. Maestro en Estudios de Arte y Literatura por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha ganado el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines; los Juegos Florales Iberoamericanos Ciudad del Carmen; el Premio Internacional de Poesía Oliverio Girondo, organizado por la Sociedad Argentina de Escritores, SADE; el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo; el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal, entre otros. Es autor de los poemarios Los muchachos del Guinness Book, Permanencias, Pertenencias, entre otros; además del libro de ensayo Espacios contenidos. En torno al poema en prosa moderno.
*
*
*
Instagram: https://www.instagram.com/manuel_parra_aguilar/?hl=es
Facebook: https://www.facebook.com/manuel.parraaguilar
X: https://x.com/ManuelParraAgu1
*
*
*
Bibliografía
Agamben, G. (2016). “El final del poema”. El final del poema. Estudios de poética y literatura. Adriana Hidalgo, editora.
Aullón de Haro, P. (2005). “Teoría del poema en prosa”. Quimera: Revista de literatura.
Baudelaire, Ch. (2010). Pequeños poemas en prosa – Los paraísos artificiales. Cátedra.
Blake, W. (1988). “Jerusalem: The Emanation of The Giant Albion”. The Complete Poetry and Prose of William Blake. Anchor Books.
Bullock, O. (2018). “The Successful Prose Poem Leaves Behind Its Name”. British Prose Poetry. The Poems Without Lines. Palgrave Macmillan.
Cerón, R. (2009). Imperio. Motín Poeta.
Hetherington, P. y Cassandra Atherton. (2020). Prose Poetry: An Introduction. Princeton University Press.
Huidobro, V. (1942). Temblor de cielo. Cruz del sur.
Maulpoix, J. (2020). “La poesía francesa desde 1950: diversidad y perspectivas”. Círculo de poesía. Recuperado de: https://circulodepoesia.com/2020/11/la-poesia-francesa-desde-1950-diversidad-y-perspectivas/
Paz, O. (2018). Las peras del olmo. Booket.
Perloff, M. “Language Poetry and The Lyric Subject: Ron Silliman’s Albany, Susan Howe’s Buffalo. Center for Programs in Contemporary of the University of Pennsylvania. S.F. Recuperado de: http://writing.upenn.edu/epc/authors/perloff/langpo.html
Silliman, R. (1987). The New Sentence. Roof Books.
[1] Es conocido el reclamo que hace Blake al uso del verso blanco:
Cuando me dictaron este verso por primera vez, consideré una cadencia monótona como la utilizada por Milton y Shakespeare y todos los escritores de English Blank Verse, derivada de la esclavitud moderna de la rima; ser una parte necesaria e indispensable del verso. Pero pronto descubrí que en boca de un verdadero orador, tal monotonía no solo era incómoda, sino una atadura tanto como la rima misma. Por lo tanto, he producido una variedad en cada línea, tanto de cadencias como de número de sílabas. (p. 146)
De aquí que el poema en prosa tiene su participación con un tipo de escritura poética más flexible en su forma.
[2] En esto también interviene la lectura del texto poético. Hetherington y Atherton proponen la tarea de formatear un poema en verso a prosificarlo: “Por lo tanto, si bien este es un poema cuidadosamente construido y modulado, está hecho tanto de oraciones como de líneas poéticas. Esto puede demostrarse. (pp. 53-54) En todo esto, por otro lado, consideremos la entonación que hace el lector en voz alta, con lecturas escenificadas. Owen Bullock nos lo plantea de la siguiente manera: “Muchos poetas, por ejemplo, que utilizan hábilmente el encabalgamiento en las versiones publicadas de sus poemas, luego no se detienen o se demoran en los lugares apropiados cuando los leen en voz alta; esta tendencia asegura que muchos lectores de poesía suenen como si estuvieran leyendo prosa en todo momento” (p. 236).