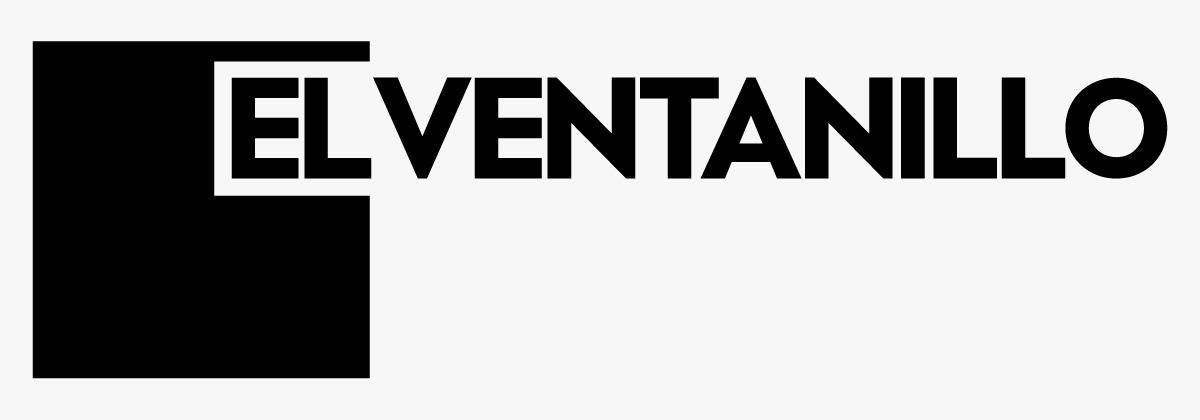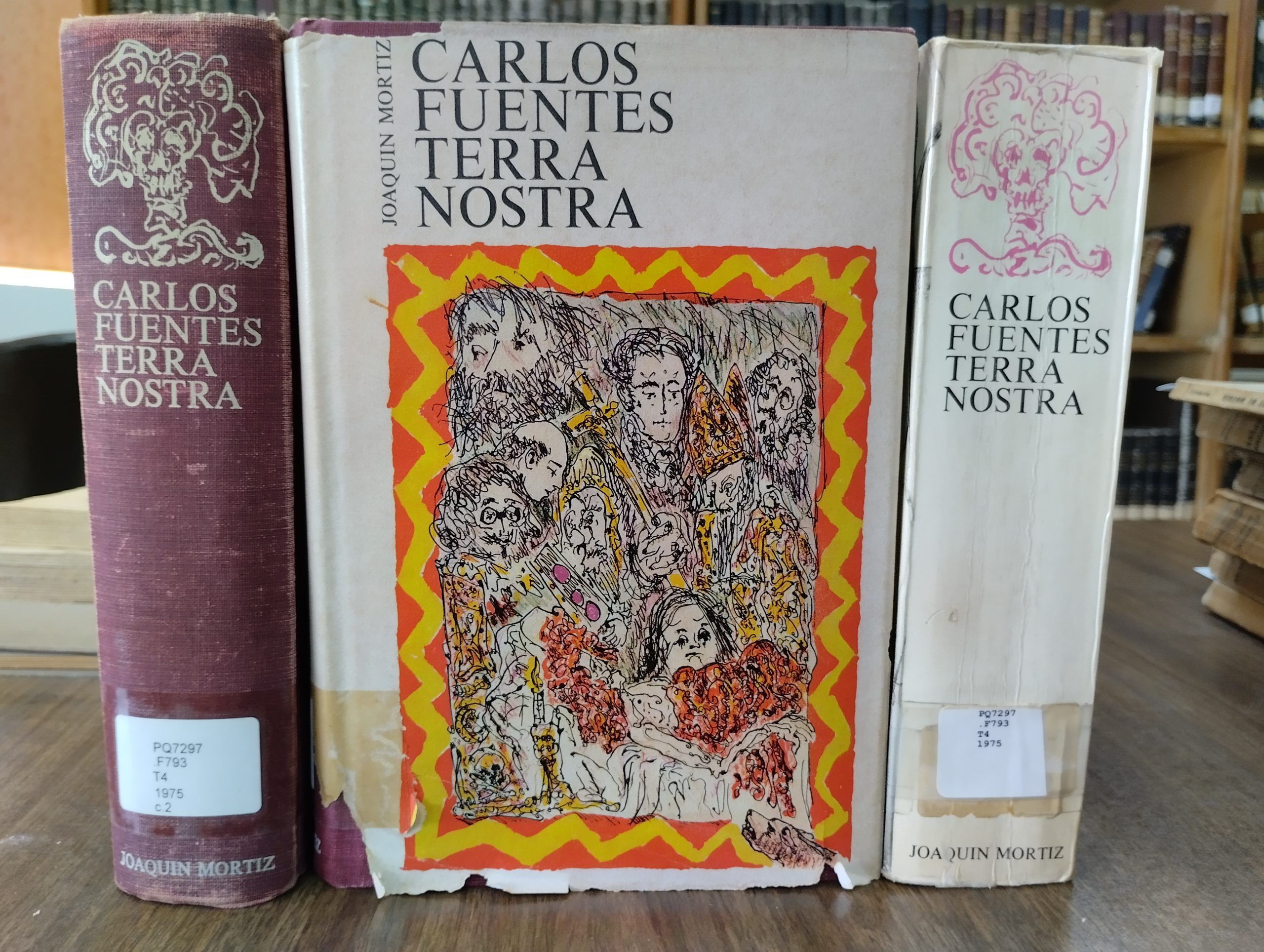Por Víctor Barrera Enderle
Los hábitos de los lectores no suelen ser racionales, se guían más bien por caprichos y conductas subterráneas. Sin embargo, a veces operan de manera lógica y secuencial. Con motivo del reciente lanzamiento de la serie Las muertas, releí la novela de Jorge Ibargüengoitia. Mi primera lectura la había realizado durante el tránsito de la preparatoria a la universidad, ese interregno donde uno no sabe qué será de la vida y por lo tanto todo lo que ve, escucha o lee lo hace con intensidad inusual. El amigo de uno de mis hermanos, pintor y artista experimental para más señas, nos prestó el libro y lo devoré (como hice luego con todas las obras de su autor). Se trataba de esa edición masiva de Lecturas Mexicanas, que la SEP lanzó en los años ochenta, y que ya había circulado por muchas manos. En este regreso a la novela disfruté mucho cada detalle y pude redimensionar el gran trabajo narrativo de Ibargüengoitia. Revisé también un artículo de Alejandro Lámbarry (biógrafo calificado del autor de La ley de Herodes) donde cuenta la genealogía de la escritura de Las muertas. Ibargüengoitia trabajó 13 años en la redacción: escribió tres manuscritos y acumuló una gran cantidad de material de archivo. Lámbarry leyó los manuscritos no como preparativos para la versión final de 1977, sino como textos autónomos que iluminan los procesos creativos de su autor. Gran acierto. Gracias a esa investigación realizada directamente con los papeles privados del escritor guanajuatense, resguardados en la Universidad de Princeton, sabemos ahora que Ibargüengoitia comenzó a trabajar el tema muy pronto, en 1965, un año después del escándalo mediático de las Poquianchis. La fecha resulta igualmente significativa en el almanaque del escritor: meses antes se había dado su salida estrepitosa de la crítica teatral (la dramaturgia la había abandonado antes), tras su polémica con Carlos Monsiváis en la Revista de la Universidad de México y, para esos días, vivía el inicio de su consolidación como narrador: el premio de Casa de las Américas por Los relámpagos de agosto se había fallado en 1964. Con estos datos mínimos es posible imaginarlo: un escritor en plena reconfiguración de su trabajo literario.
El primer manuscrito, titulado El libro de las Poquianchis, estaba escrito en formato de crónica, con un narrador intradiegético (Paco Aldebarán, futuro protagonista de Estas ruinas que ves y alter ego del autor). En ese 1965, Ibargüengoitia visitó los sitios de la tragedia: burdeles, ranchos y cantinas tanto en Jalisco como en Guanajuato; y, lo principal, pudo consultar el expediente judicial (gracias a su amistad con Margarita Villaseñor, cuyo padre era presidente de la Suprema Corte de Justicia de Guanajuato). Ibargüengoitia reparó en las múltiples fallas del proceso, en las exageraciones y tergiversaciones de la prensa y buscó, desde un principio, un tono narrativo que revirtiera la retórica amarillista: “Los periódicos y el público en general hubieran querido encontrar más cadáveres. Este interés afectó la comprensión de la historia”, explica el narrador. Por ello desechó esa versión y poco a poco fue llevando a las protagonistas (las hermanas Torres Valenzuela) al terreno de la ficción y a su personal geografía literaria: Plan de Abajo, Pedrones, etc. Nacían así las hermanas Baladro.
El problema principal, sin embargo, permanecía: ¿desde dónde narrar? ¿Desde el interior de la diégesis? ¿Recurrir al narrador omnisciente? Los hechos en sí parecían sacados de una novela de terror. Lo terrorífico, sin embargo, residía en el contexto: en la corrupción política y en la doble moral de la sociedad en que se desarrolló la trama. La solución final: una voz narrativa a medio camino entre el discurso jurídico y el literario: ese narrador que cita testimonios y recrea escenas sin morbo ni tremendismos, con un lenguaje parco y justo, sin exagerar una coma. El escritor había encontrado, finalmente, su tono. La increíble dificultad de la sencillez. Las muertas cuenta, de esta manera, dos historias: la del escándalo de las Poquianchis, y la de un autor que buscaba la voz narrativa adecuada. Ambas historias merecen la atención plena del lector.